“No envejecemos por error de la biología, sino porque la evolución nunca necesitó que viviéramos tanto”. Randolph Nesse.
| No hay deseo más obstinado —y más ambiguo— que el de escapar a la muerte. Pocas ideas han fascinado tanto al ser humano a lo largo de la historia. Pero desde La Odisea —cuando Ulises rechaza la eternidad ofrecida por Calipso— comprendemos que no todos la consideran un destino deseable. Borges lo expresa con crudeza en El Inmortal, donde vivir para siempre no es un privilegio, sino una condena. El debate actual oscila entre la posibilidad biológica de extender la vida más allá de sus límites naturales, y la pregunta —más compleja aún— de si eso tiene verdadero sentido. |
Estamos enfrentando una paradoja demográfica: la expectativa de vida se ha duplicado en el último siglo —pasando de unos 40 años en 1900 a más de 75 en 2020—, impulsada por los avances en medicina, condiciones sanitarias y tecnología de la salud. Sin embargo, de manera simultánea, los índices de natalidad disminuyen de forma sostenida en gran parte del planeta:
> Según datos de la ONU, la tasa global de fecundidad en América Latina cayó de aproximadamente 6 hijos por mujer en 1950 a menos de 1,84 en 2022.
> En Argentina, la tendencia es similar: el promedio pasó de 3,24 hijos por mujer (1950‑1954) a 2,3 en 2020‑2024, con proyecciones que anuncian una futura cifra de 1,2.
> A nivel global, estudios confirman que la tasa total de fecundidad se redujo de 4,84 en 1950 a 2,23 en 2021.
Hemos dejado atrás la lógica del crecimiento poblacional para convertirnos en sociedades que envejecen. El pacto entre médicos y pacientes parece girar en torno a la búsqueda de una fórmula mágica para la vida eterna. Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos, con brutal honestidad: ¿quién quiere vivir para siempre?
| Genética vs. Estilo de vida |
La longevidad extrema —superar los 100 años— sigue siendo un fenómeno poco comprendido, pero científicamente fascinante. Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature analiza datos genómicos y clínicos de más de 44.000 personas, incluidos 1.800 centenarios, para identificar los factores que contribuyen a alcanzar edades avanzadas con buena salud. A diferencia del enfoque habitual centrado en prevenir enfermedades crónicas, aquí se explora qué tienen en común quienes envejecen bien, desde lo genético hasta lo inmunológico.
Uno de los hallazgos más relevantes es que los centenarios tienen una menor carga de variantes genéticas asociadas a enfermedades comunes, como cardiopatías o cáncer, y presentan una actividad inmunológica más regulada y eficiente. Se destaca la importancia de una "resiliencia biológica" que permite enfrentar mejor el estrés fisiológico con el paso del tiempo. También se observan patrones metabólicos y cardiovasculares más estables en estos individuos, aún en edades avanzadas.

Este enfoque propone un cambio de paradigma: no se trata solo de evitar enfermedades, sino de preservar sistemas funcionales que mantengan su integridad con el tiempo. El estudio reconoce que factores conductuales —como la alimentación, la actividad física y la exposición ambiental— pueden modular los efectos de la predisposición genética. Aunque el foco principal está en marcadores inmunológicos y genéticos, los autores señalan que el entorno y el comportamiento interactúan con la biología para promover un envejecimiento saludable. No se trata solo de tener “buenos genes”, sino de cómo estos se expresan en contextos favorables. La longevidad no solo se hereda: también se construye progresivamente.
El trabajo subraya también la importancia de abordar los grandes retos del envejecimiento: la sarcopenia y la demencia. La pérdida progresiva de masa muscular y la declinación cognitiva no solo afectan la calidad de vida en edades avanzadas, sino que están asociadas con una mayor mortalidad. Prevenirlas implica intervenir a tiempo con ejercicio de resistencia, nutrición adecuada, estimulación cognitiva y vínculos significativos. Convivir en pareja también aparece como una ventaja: el soporte emocional y la regulación mutua del estilo de vida fortalecen la salud física y mental.
***
Eric Topol, cardiólogo y referente en medicina de precisión, ha llamado la atención sobre un grupo especial dentro del fenómeno del envejecimiento saludable: los super agers. Se trata de personas mayores de 80 años que conservan una agudeza cognitiva similar a la de individuos varias décadas más jóvenes. A diferencia del modelo tradicional que enfoca solo en cantidad de años, los super agers nos recuerdan que vivir más no es suficiente: la clave es estar lúcidos, vitales y autónomos.
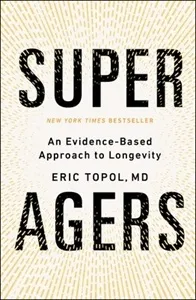
Los estudios de neuroimagen muestran que estas personas poseen una corteza cerebral más gruesa, especialmente en áreas vinculadas con la memoria, como el lóbulo temporal. Pero lo más interesante, como señala Topol, es que no hay una fórmula única: algunos hacen crucigramas, otros bailan tango o mantienen vínculos sociales intensos. Lo que tienen en común es una vida mentalmente activa, emocionalmente conectada y físicamente involucrada.
| Abracadabra… ¿comprimidos mágicos? |
Pese a su popularidad creciente, los suplementos vitamínicos no prolongan la vida. Múltiples trabajos clínicos, incluyendo una revisión sistemática publicada en JAMA por el U.S. Preventive Services Task Force, concluyeron que la suplementación con vitaminas, minerales o multivitamínicos no reduce el riesgo de mortalidad, cáncer ni enfermedades cardiovasculares en personas sanas. Incluso, el uso de ciertos compuestos antioxidantes como el beta-caroteno o la vitamina E, se asoció con un mayor riesgo de daño, incluyendo un aumento en la mortalidad en algunos grupos poblacionales.
El atractivo de “completar” lo que falta con productos farmacéuticos tiene más de ilusión que de evidencia. El ensayo australiano D-Health, con más de 21.000 adultos mayores, mostró que suplementar con vitamina D no prolonga la vida si no hay una deficiencia comprobada. El problema no es la vitamina en sí, sino la idea de que se puede tercerizar el cuidado de la salud en un frasco.

| ¿Estamos enfermando más? La epidemia del sobrediagnóstico |
En tiempos donde la vida se prolonga, también lo hace la percepción de que estamos más enfermos. Pero no siempre se trata de una realidad natural. Diversas investigaciones en salud advierten sobre el fenómeno del sobrediagnóstico, donde condiciones leves, transitorias o dentro de lo esperable de la experiencia humana son etiquetadas como enfermedades. El sufrimiento, la tristeza o el insomnio ocasional —parte de lo que significa estar vivo— corren el riesgo de convertirse en diagnósticos con código y fármaco. Esta expansión del umbral de lo patológico no solo medicaliza la vida, también transforma la manera en que envejecemos: como si vivir más implicara también coleccionar más patologías.
La consecuencia no es solo individual. El sistema de salud comienza a saturarse, no por un aumento proporcional de enfermedades graves, sino por una demanda creciente de atención, estudios e intervenciones que muchas veces no aportan beneficio real. En lugar de diseñar sistemas para la salud, estamos construyendo redes hiperactivas de vigilancia del malestar. Etiquetamos como enfermos a individuos con escasa probabilidad de beneficiarse de un tratamiento.
En paralelo a los avances en medicina, la tecnología irrumpe como nueva protagonista del envejecimiento. Relojes inteligentes que monitorean signos vitales, algoritmos que predicen riesgos cardiovasculares, plataformas que personalizan dietas y tratamientos. Todo promete longevidad. Pero ¿vivimos mejor o simplemente vivimos más tiempo bajo mayor vigilancia? El progreso digital ofrece oportunidades valiosas, sin duda, pero también plantea preguntas éticas: ¿cuánto control sobre el cuerpo estamos dispuestos a delegar?
| Vínculos y objetivos que prolongan el día a día |
El envejecimiento saludable no depende únicamente de marcadores biológicos ni de sofisticadas intervenciones médicas: también se teje en el entramado invisible de nuestras relaciones. Estudios recientes revelan que el aislamiento social no solo incrementa el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, sino que se vincula con una mayor mortalidad por causas cardiovasculares y metabólicas. Desde la neurociencia, se ha demostrado que la soledad activa circuitos cerebrales similares al dolor físico, afectando regiones como la amígdala y la corteza prefrontal. En tiempos de pandemia, el impacto del distanciamiento fue aún más evidente, recordándonos que el “cerebro social” necesita contacto, pertenencia y afecto para sostenerse saludable.
Pero no alcanza con estar acompañados: vivir más —y mejor— requiere una brújula. La evidencia muestra que tener un propósito claro en la vida se asocia con una menor incidencia de enfermedades crónicas, mayor protección frente al deterioro funcional y una reducción significativa del riesgo de muerte. El propósito funciona como un regulador conductual, promoviendo hábitos saludables y resiliencia ante el estrés. No se trata de metas extraordinarias, sino de la percepción subjetiva de objetivos, algo tan simple —y tan poderoso— como sentirse útil, contribuir o cuidar de alguien. En un escenario de envejecimiento poblacional, estos factores no deberían verse como cualidades “espirituales” secundarias, sino como determinantes clínicos que la medicina ya no puede ignorar.
| ¿Y si la clave para la longevidad no estuviera en los genes, ni en los suplementos, sino en las preguntas que nos hacemos? |
|
Más que una conquista biológica, esta proceso nos enfrenta a dilemas éticos, clínicos y existenciales. La medicina puede ofrecer años, pero el sentido de esos años sigue siendo terreno incierto. La cultura de la sobrevida prolongada muchas veces termina por construir una vejez vigilada, cuantificada y autoexigida. En nombre de la salud, aparecen nuevas formas de opresión: rutinas estrictas, suplementación compulsiva, vigilancia del sueño, del estrés, de la glucemia, del pensamiento. Todo debe ser medido y corregido. Se instala así un nuevo mandato: vivir mucho, cueste lo que cueste. Probablemente el verdadero interrogante no sea cuánto vivir, sino para qué. Y en esa búsqueda —como intuía Borges en El Inmortal, o Ulises al rechazar la promesa de eternidad—, la inmortalidad sin propósito puede ser más castigo que privilegio. Aceptemos que la ciencia no siempre tiene todas las respuestas. El problema no es la longevidad en sí, sino su vaciamiento simbólico. El mayor desafío clínico no es extender la vida, sino acompañar a quienes la transitan a sostenerla con significado. Porque, al final, no todo lo que puede medirse en años vale la pena ser vivido. Lo importante, como siempre, es lo que hacemos con el tiempo que se nos da. |
Esteban Crosio