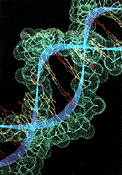 Alicia González 1/ José María Cantú 2*
Alicia González 1/ José María Cantú 2*
En 2006 se cumplió el primer centenario del nacimiento de la genética como disciplina científica. En 1906, durante la tercera reunión de la Sociedad Real de Horticultura (RHS), celebrada en Londres, el eminente profesor William Bateson sometió a la consideración de los asistentes el término genética –derivado del griego γεννο, que significa dar lugar al nacimiento de–, para definir las labores de los miembros del grupo, cuyo interés principal era la elucidación de los fenómenos de la herencia y de la variación.
Debieron pasar tres años para que el botánico danés Wilhelm Johannsen utilizara la palabra gen para describir las unidades portadoras de la información hereditaria. Desde entonces estos dos términos quedaron permanentemente incorporados al diccionario científico.
El redescubrimiento de los trabajos de Gregor Mendel por Hugo de Vries, Carl Correns y Erich von Tschermak en 1900, fue uno de los momentos culminantes en el desarrollo de la genética. Mendel comprendió que había factores específicos, posteriormente denominados genes, que se transmitían de padres a hijos y se presentaban por pares, de los cuales los descendientes recibían uno de cada progenitor. Los resultados de Mendel indicaban claramente que estos elementos se transmitían de generación en generación; sin embargo, aún quedaba por descubrirse la naturaleza de los mismos.
En 1902, los trabajos de Walter Sutton y Theodore Boveri permitieron proponer que los cromosomas eran los portadores del material genético y que, tal y como Mendel lo había advertido, las células espermáticas de sus plantas de chícharos contenían únicamente una copia de cada cromosoma, en tanto que las células somáticas contenían dos copias de cada cromosoma.
Posteriormente, el trabajo de Thomas Morgan con la mosca Drosophila confirmó la Teoría Cromosómica de la Herencia, lo que le valió ser galardonado con el Premio Nobel en 1933. En 1958, Beadle y Tatum recibieron el premio Nobel por su trabajo en los años 40 que definía la función de los genes. Utilizando como modelo de trabajo al hongo Neurospora crassa, estos autores demostraron que de alguna forma los genes eran responsables de la función de las enzimas, generando la hipótesis conocida como un gen-una enzima; donde cada gen afecta el funcionamiento de una enzima.
Cuando llegó a ser claro que una enzima podía estar constituida por más de un polipéptido y que cada gen afectaría a un solo polipéptido, el enunciado se modificó al de un gen-un polipéptido. El estudio de la estructura de las proteínas, aunado al uso de mutantes y la propuesta de Watson y Crick sobre la estructura del ADN, permitió establecer que la secuencia lineal de nucleótidos de un gen determinado, especificaba la secuencia lineal de aminoácidos de una proteína. Así, un cambio en la secuencia de ADN (mutación) podía resultar en la sustitución de un aminoácido que produjera una enzima inactiva.
Hasta aquí parecía posible definir con precisión el concepto gen; sin embargo, el enorme desarrollo al que dio lugar el uso de la técnicas de biología molecular generó tal cantidad de hallazgos que era imposible sostener el concepto de un gen-un polipéptido como un criterio general que definiera de manera única y definitiva el concepto de gen. La complejidad de la organización de los genomas ha puesto en consideración la verdadera utilidad de esta concepción clásica.
Una de las expectativas de la secuenciación de genomas se cifraba en la posibilidad de llegar a conocer el número de genes en cada especie. Sin embargo, el reconocimiento de los genes individuales que componen un genoma es un verdadero reto, ya que la presencia de intrones y exones, genes sobrepuestos etcétera, dificulta esta tarea.
Los genomas están llenos de secuencias que se habían denominado basura; sin embargo, poco a poco se ha encontrado que en realidad muchas de éstas codifican para productos íntimamente relacionados con la expresión de los genes que codifican para proteínas. Si consideramos que las secuencias que codifican los ARN ribosomal y los ARN de transferencia han sido denominadas genes, es lógico que todas aquellas secuencias que determinen la síntesis de un producto, sea un tipo de ARN o una proteína, deberán incluirse en la definición moderna de gen.
En 1980, Joram Piatigorsky encontró que la proteína denominada ε-cristalina del ojo del pato era exactamente la misma que se conocía como la lactato deshidrogenasa B. Piatigorsky acuñó el término genesharing para explicar el hecho de que una proteína pudiera tener más de una función. Evidentemente el concepto gene-sharing ofrece una enorme posibilidad de explicar cómo, con un repertorio relativamente pequeño de proteínas, se puede ampliar de manera sorprendente la función de las mismas, sin que para ello medie ninguna modificación en la secuencia de los genes codificantes.
Volviendo al tema de la definición del gen, nos encontramos con que el número de consideraciones y casos que deberán ser tomados en cuenta para ello en términos de su estructura y su función será cada vez más complejo.
Varios grupos de investigación han intentado redefinirlo, tratando de incluir muchos de los conceptos de función que ahora conocemos. Sin embargo, todo parece indicar que tendrá que ser continuamente revisado, en la medida en que los conocimientos avancen y nos ofrezcan nuevos e inesperados ejemplos. Al reflexionar sobre lo que significa definir (fijar con claridad y exactitud la significación de una palabra, enunciando las propiedades que designan unívocamente un objeto, individuo, grupo o idea), utilizando como ejemplo gen, nos es claro que el conocimiento ensancha siempre nuestra capacidad de entender y crear, y nos confirma que en el desarrollo de cualquier disciplina científica debemos estar siempre alertas y dispuestos a revisar nuestros conceptos si no queremos adoptar una postura dogmática contraria totalmente a la científica, que supone que las definiciones son limitadas y deberán ser examinadas y modificadas continuamente.
En el arte, el conocimiento no es acumulativo, como lo es en la ciencia. En la ciencia podemos considerar que los conceptos nuevos serán siempre más certeros que aquellos a los que se había llegado en una etapa anterior. Francis Bacon (1909-1992) (Entretiens avec Michel Archimbaud, Gallimard, Paris, 1996).
* 1Departamento de Genética Molecular, Instituto de Fisiología Celular/ UNAM. 2 Instituto de Genética Humana, Universidad de Guadalajara