COMPRENDER Y SER COMPRENDIDO
Introducción
"Creo, ante todo, que nunca y en ningún caso se debe temer ser instrumentalizado por el poder y su cultura. Hay que comportarse como si esa peligrosa eventualidad no existiera. Lo que importa, antes que nada, es la sinceridad y la necesidad de lo que hay que decir. No hay que traicionarlo bajo ningún concepto, y mucho menos callando diplomáticamente por prejuicio."
Pier Paolo Pasolini, junio de 1975
La idea de este libro
Comencé a pensar en Los últimos homosexuales hace cuatro años. Desde entonces y hasta este momento, en que redacto la introducción luego de haberlo terminado, me sigue pareciendo una empresa arriesgada.
Primer riesgo. La forma sociológica (y sólo socio-lógica) en que pienso mi objeto acaso constituya un solitario contraste con ciertas líneas de investigación que dicen tener esa forma, pero que no son mucho más que una extrapolación mareada de un conjunto de conceptos de filosofía política, teoría literaria y psicoanálisis arrancados maquinalmente de la obra de algunas y algunos teóricos de merecida fama internacional. Mi formación intelectual y mi respeto a los lectores me impiden realizar una mezcolanza de enfoques de reflexión que no manejo paritariamente.
Segundo riesgo. Las coordenadas conceptuales con las que lo abordo bien pueden llevarnos a pensar que el problema que plantea este libro no atañe exclusivamente a los gays y que, en consecuencia, gran parte de mi esquema analítico podría ser aplicado a otros colectivos sociales inmersos en dinámicas de discriminación y de reconocimiento social. Lamentablemente, hoy eso no está bien visto.
En una época en que –al menos en nuestro medio- se alumbran objetos de investigación milimétricos para los cuales existiría un dominio de teoría sociológica particular, este libro –segundo riesgo- parecería adolecer de todas las “hondísimas” especificidades que tendrían esos nuevos dominios.
Recuerdo cuando una vez, invitado a un posgrado a dar una charla sobre la obra de Erving Goffman, un alumno –sin antes levantar la mano- prácticamente me gritó que Goffman no había pensado en la homosexualidad y que, por eso, era descartable.
Además de preguntarme si efectivamente el impaciente alumno leyó al sociólogo nacido en Canadá, me inquietó lo siguiente: en sus palabras latía un reclamo, el reclamo de una “teoría sociológica del estigma para los homosexuales” que, si su pensamiento legitima, es porque también legitima otra teoría para las lesbianas, otra para las trans, otra para los miembros de minorías étnicas, otra para las personas con capacidades especiales y otra para cada una de las otras categorías de desacreditados sociales que –como todos sabemos- integran en un etcétera descomunal.
No deja de parecerme triste esta parcelación de los objetos sociológicos. Y no es que yo no crea en las “teorías específicas”, que son sumamente útiles y ricas (nadie podría sostener con seriedad que la discriminación sufrida por los gays sea igual que la que sufren los integrantes de una minoría étnica), pero tampoco puedo creer que tengan que inventarse conceptos privativos y excluyentes para cada una de las situaciones sociales que constan en el mundo.
Existe allí una gran comodidad científica: es fácil encontrar lo que es distinto. Pero como desde cierto punto de vista todo es distinto de todo, a la ciencia social no le quedaría más que acumular corpus conceptuales (disculpas por la exageración) aislados.
De más está decir que una ciencia que opere así –sin capacidad de generar abstracciones ni buscar algún grado de generalidad- se destituiría a sí misma, porque, de seguir avanzando esta coerción taxonómica, veremos desaparecer de la Sociología cosas tales como las estrategias de análisis comparativas, la integración de hallazgos empíricos en teorías comprehensivas y será una mala palabra (si es que ya no lo es) presentar hipótesis de mediano alcance.
La idea de este libro nació de los malestares que me expresaran respecto de la sociedad gay un número considerable de personas homosexuales. Sí, de malestares, molestias, quejas, desazones, inquietudes que manifestaran personas “grandes”, de más de 40 años.
A raíz de la publicación de La cuestión gay. Un enfoque sociológico, en 2006, se inició en mi vida un largo período de intensa sociabilidad a través del email, el chat y, últimamente, Facebook. Esa intensidad aumentó aún más luego de que comenzara a publicar algunas colaboraciones en el suplemento SOY del diario Página 12 y en la revista Caras y Caretas. Casi todas las desazones tenían como latiguillo que “lo gay tiene que ver con lo comercial”.
Esa sociabilidad ampliada incluyó también muchas disertaciones en ámbitos académicos, de militancia social y en partidos políticos. Casi siempre cuando terminaba se me acercaban personas también grandes que me hacían saber sus quejas.
El tempo de la escena y la distribución de las personas en el espacio eran siempre los mismos: los pibes me saltaban encima enseguida y los mayores se ponían a un costado. Formábamos entre todos un semicírculo, lo cual es la forma sociológica propia de esos lugares de hacer una cola y de respetar los turnos.
Siempre pensé que hacer la cola es una ocasión especialísima para apreciar el estatus social, tanto el que uno cree tener como el que las otras personas nos asignan. No quiero exagerar ni ser mecánico con mis interpretaciones, pero los mayores se colocaban directamente en los costados para esperar. Ellos querían ser los últimos.
Me miraban con expectación, con ternura cómplice: ellos “sabían” que podían hablar conmigo, tal vez porque intuían que yo era un “igual” a ellos debido a mi edad, pero pienso que más aún, debido a los miles de signos que emanan de mi cuerpo, de mi manera de vestir, de mis dichos, de mis dicción, de mi forma de mirar, en fin, de mi música, es decir, de la particular combinación de elementos que deja sobre la expresividad de las personas una experiencia social duradera. He aquí el sentido sociológico de afirmar que alguien tiene las cosas a “flor de piel”.
Decididamente, esa espera me llamaba la atención. Ellos se ponían al costado y esperaban que los jóvenes se retiraran porque necesitaban contarme un nuevo secreto social: “no sentirse a gusto dentro de la sociedad gay, siendo del palo.” Entendí, en definitiva, que lo que ellos estaban buscando era comprensión. Mejor decir: “una nueva comprensión”; la primera la habían solicitado cuando eran más jóvenes, en los años de la clandestinidad.
Como persistente lector de Pierre Bourdieu y apasionado frecuentador de las metodologías cualitativas de investigación social, pensé de inmediato: “acá hay algo… algo muy sociológico”. La alusión a la movida comercial gay –entiendo que innegable para todos nosotros- era, sin embargo, una cortina de humo que tapaba más malestares, más importantes, más profundos, muy probablemente indecibles.
Gracias a la deformación que operó en mi cerebro la Sociología, ando por la vida tomando todo como un objeto de estudio, es decir, tratando de comprender qué quieren decir las cosas (sobre todo las que no se dicen) y tratando de identificar los mecanismos sociales objetivos que están detrás de ellas, o –como decía Pierre Bourdieu, los “principios generadores” (2007)-, no como determinantes, pero sí como telón de fondo.
Por eso siempre me cuesta mucho trabajo encontrar respuestas (cuando las encuentro), por eso me enojé con un arrogante colega que trató de resolver esta incógnita de investigación sociológica diciéndome: “Mirá, vos vas a hacer un libro sobre las locas que hicieron mal el coming out”, como si este afamado proceso no pudiera salir mal, como si sus beneficios fueran automáticos.
Aunque lo que más me dolió fue que el colega no pudiera ver ahí una situación a ser pensada sociológicamente. Lejos de ello, sus palabras me resonaron como un castigo hacia esas personas que el heterosexismo ya había castigado durante años.
Ver a las personas sin los mecanismos: he ahí una terrible deformación del pensamiento sociológico que causa el fenómeno de la “lengua punitiva docta” esa lengua tan de moda en nuestro medio académico; lengua que, impunemente, dice cualquier cosa amparada por un título universitario.
Así comenzó este libro.
Cuando yo imaginaba a Los últimos homosexuales no dejaba de hacerme preguntas comparativas en torno a los efectos devastadores de las lógicas de opresión social que pueden perdurar en la psiquis de las personas aún cuando la opresión se haya atemperado o –más improbable- cuando haya desaparecido. También pensaba, más allá de la objetividad y la dureza del entorno opresor, en la capacidad que tienen las personas para fabricarse un lugar –real o imaginario- de seguridad. Por último, pensaba en esas personas viviendo fuera del contexto opresor, pensando en como gestionarían o reconvertirían las taras relacionales, afectivas y perceptivas heredadas de la época del ostracismo, sabiendo que es de un facilismo fatal pensar que esas taras pueden desaparecer de la noche a la mañana aún viviendo en el paraíso menos celestial. Un día, Dora Barrancos, con la agudeza que la caracteriza me dijo: “Ernesto: tu libro es un libro de sociología sobre las humillaciones y sus consecuencias. Sí, sí: humillaciones y consecuencias”. Una frase perfecta que nunca voy a olvidar.
Consciente de que los individuos no eligen los entornos en los que viven pero que pueden hacer cosas dentro de él, di rienda suelta a mi imaginación conjuntista. Aparecieron varios personajes: el “loco” que abandona un establecimiento psiquiátrico, el “preso” que abandona la cárcel, el “militante setentista” que quiere pero no sabe hacer política en los años del neoliberalismo (emotivo ejemplo que me regaló Lucas Rubinich), el miembro de una comunidad religiosa, cultural o étnica que deja de ser agredido por las leyes del Estado nacional y hasta Pier Paolo Pasolini (expulsado del Partido Comunista y juzgado varias veces por ser homosexual) mirando con un escepticismo único las promesas liberadoras de Mayo del 68 y la naciente gaycidad.
¿Por qué no incluir en este conjunto sociológico a las personas homosexuales que en la actualidad tienen más de cuarenta años, y que viven en Buenos Aires o sus alrededores desde hace veinte años?
Pensaba que en algo todos se parecen: deben hacer frente a una situación, están ante las puertas de un porvenir que tiene una textura muy distinta a la que tenía el pasado del que provienen –es más: del que cada uno es producto. ¿Cómo harían estas personas para ubicarse en el presente?, me preguntaba, me pregunto obsesivamente. Y me lo seguiré preguntando porque trabajando para este libro –sin dudas, inconcluso- descubrí que las formas de la ubicación son sumamente heterogéneas, además de sumamente transitorias y numerosas. A propósito, mi objetivo es profundizar hasta las últimas consecuencias los planteamientos que aquí me he dado en el marco de mi tesis doctoral.
Los fines de este libro
En un manual de metodología recomendable (La construcción de la investigación social), Charles Ragin argumenta que, entre otros fines, la Sociología puede dedicarse a “explorar la diversidad” y a “dar voz” (Ragin, 2007: 73).
“Explorar la diversidad” significa algo así como buscar las contra-corrientes, o las corrientes subterráneas, o las vidas paralelas de la vida social, o las excepciones que conviven con la regla. Da un ejemplo sugestivo: se dice que los buenos sistemas educativos van de la mano de la prosperidad de la economía de los países. Sin embargo, alerta el autor, se podría, paralelamente a este conocimiento fundado en buenos datos, relevar países que no son prósperos económicamente pero tienen buenos sistemas educativos y países prósperos con sistemas educativos deficientes. El hecho de que exista un patrón general no significa automáticamente que no existan interesantes singularidades.
Para nuestro caso, me gustaría plantear que es hora de buscar sociológicamente la otra cara de la gaycidad. Si bien no me permito dudar ni por un segundo de los beneficios que ha traído a millones de personas y a la sociedad en su conjunto, también es cierto que su centelleante luminosidad no permite apreciar que existen corrientes subterráneas de sentimientos colectivos y de pautas de sociabilidad que han quedado invisibilizadas, que, de peculiares maneras, resisten la corriente principal de este tiempo. Las míticas “locas” han perdido prensa o no tienen buena prensa, pero existen; así como las homosexualidades populares –sospecho- deben seguir desarrollándose en algún lugar que me gustaría visitar. También están ahí quienes teniendo 50 años no han hecho el coming out (ni lo harán jamás), algunos porque han quedado marcados por el terror a la revelación y otros porque detestan el abanico de nuevas identificaciones legítimas que ofrece la sociedad de la revelación gay.
Casi complementariamente, “dar voz” significa realizar una investigación para elevar al campo de lo visible a los grupos sociales privados de voz pública. En la Sociología existe una rica tradición en estudios de este tipo que han permitido conocer –por ejemplo- la situación social de los enfermos mentales, de las comunidades aborígenes, de los campesinos y de los inmigrantes.
Sobre todo a causa de la epidemia del sida, el campo académico ha dado un impulso muy importante a la visibilización de la no-heterosexualidad, en particular, de los gays. Con todo, en la actualidad, noto que la diversificación de temas de investigación sobre homosexualidad no es tan grande como debería serlo. Entre las ausencias deben contarse el tema generacional, el de la adultez y el de la ancianidad. Pienso que el desarrollo de este campo académico de reciente creación, más el talento de algunos colegas podrán corregir esta situación.
Por fuera de la Sociología, la finalidad de “dar voz” me parece preocupante cuando pienso en el trabajo de las organizaciones sexo-políticas. Si vemos la iconografía general con la que tanto ellas como los medios masivos de comunicación se dedican a retratar la no-heterosexualidad masculina, veremos quienes tienen más imagen y más voz. El tema de todo lo que no es sinónimo de juventud es una gran asignatura pendiente de cara a las prácticas políticas de las organizaciones, cuya “representación” de los homosexuales y de los gays fue y es –lamento decir- bastante sesgada.
La estructura de “Los últimos homosexuales”
En el capítulo 1 delineo el perfil sociológico de los “últimos homosexuales”. Sostengo que se trata de una subjetividad “homo-gay”, es decir, con más o menos elementos provenientes de dos experiencias sociales distintas: la experiencia homosexual y la experiencia gay. Cada experiencia –a su vez- es producto de una lógica (de un régimen) social más amplia. Una lógica social tiene de todo: un imaginario, representaciones, pautas de sociabilidad, territorios, relaciones con la política.
En este sentido, comenzaremos a hablar de “homosexualidad” y “gaycidad”. De suma importancia, cada lógica social enmarca la experiencia de las personas de una forma determinada. Por lo tanto el tránsito de una a otra produce procesos de reajustes de los marcos. Las distintas clases de reajustes son distintas formas de la subjetividad de los últimos homosexuales.
En el capítulo 2 presento siete re-configuraciones, es decir, siete reajustes posibles de la subjetividad de las personas que vivieron el tránsito de la homosexualidad a la gaycidad. Así, presento las figuras del “incorporado”, del “extrañado”, del “neutralista”, del “sensato”, del “desafiliado”, del “replegado” y del “contestatario”.
De ninguna manera se propone que esos reajustes sean los únicos. Mucho menos que sean exhaustivos y excluyentes. Sin embargo, consideré necesario presentar esas re-configuraciones porque funcionan como puntos de orientación conceptual para las indagaciones posteriores. Se ha puesto especial énfasis en remarcar que las “re-configuraciones” no significan “reconfiguraciones”, es decir, rearmados holistas y estables de las subjetividades.
Desde un punto de vista metodológico, he sido bastante plural. Cada re-configuración se parece a un “tipo ideal” de Max Weber (1997): modelos de subjetividades que, en su pureza, no existen en la realidad. Por lo demás, he apuntalado a cada una con materiales empíricos diversos traídos al capítulo con mucha libertad: he transcripto mails, charlas por chat, debates en Facebook, y he incorporado recuerdos personales de conversaciones oídas en fiestas de amigos, así como también de conversaciones entre personas para mí desconocidas oídas en saunas, pubs, video-cruising y discos.
En el capítulo 3 intento periodizar con pormenores el tránsito de la homosexualidad a la gaycidad. Es un capítulo difícil que intenta poner en juego muchas variables de muy diversa naturaleza, entre ellas, las formas y los lugares de socialización, la disposición de capitales para la percepción del entorno y de uno mismo, las formas narrativas de las percepciones, el paulatino impacto del trabajo de las organizaciones políticas en la vida cotidiana, las transformaciones de los marcos político y jurídico, etcétera.
Las combinaciones de las variables me han llevado a partir el tránsito de la homosexualidad a la gaycidad en tres: así hablo de la era “homosexual”, la era “pre-gay” y la era “gay”.
Como hipótesis subyacente se sostiene la defunción de una pauta relacional propia de una “colectividad social” (homosexual), con todo lo que implica en el plano de las relaciones sociales. La otra hipótesis es la otra cara de la moneda: la defunción de la colectividad posibilita procesos de des-diferenciación cuyo resultado es la gaycidad, en la cual los individuos gozan de mayores grados de libertad. En capítulo cierra reflexionando sobre la naturaleza de esa “libertad”.
El capítulo 4 presenta seis relatos de vida. Parte de una premisa: los “relatos de vida” (“life stories”) tienen una legitimidad propia, a pesar de no buscar el relato “objetivo”, “real”, “desnudo” de lo que vivieron los sujetos.
La legitimidad proviene del convencimiento de que las vivencias del presente transforman las vivencias del pasado y viceversa, y que estas transformaciones llevan a “idealizar” (en sentido sociológico) tanto uno como otro. Así, cada relato viene a cuento de cómo en el presente los sujetos sostienen una identidad y de cuáles son sus sentidos de pertenencia y referencia.
El objetivo fue identificar como los entrevistados identificaban y caracterizaban períodos en su vida, atentos a las transformaciones del contexto. Si bien mi intención era comparar mi periodización (“homosexual”, “pre-gay” y “gay”) con las de ellos jamás las antepuse (ni siquiera las nombré) a lo largo de los encuentros. Regla metodológica fundamental. Por último, a cada uno le solicité que sobre una hoja en la que yo solamente había dibujado una línea de tiempo, marquen los años de duración de los períodos y pongan con palabras claves sus características más sobresalientes.
Nota metodológica: salvo en un caso, realicé entrevistas en profundidad. Invariablemente más de una vez con cada persona. Existen tres entrevistas que no publico en este libro porque siento que no he logrado interpretarlas como corresponde. A esos tres entrevistados, quiero decirles que las iré publicando en sucesivos artículos, además de pedirles disculpas.
No siempre usé el incómodo grabador. A veces, iba con mi anotador e iba copiando los fragmentos que me parecían centrales. Una vez en casa los volcaba en un documento word y los enviaba a los entrevistados para que hagan las correcciones necesarias. Los resultados fueron muy buenos.
Otra vez, hice eso que recomienda Rosana Guber (2004): las llamadas preguntas “grand tour guiadas”, expresión acuñada por el antropólogo James Spradley (1979). Se trata de recorrer con el entrevistado un lugar, de caminar estando atento a todas las observaciones que haga. Ese lujo me lo obsequió mi anteúltimo entrevistado, con quien caminé desde una pizzería sita en la avenida Pueyrredón casi Avenida Corrientes hasta la avenida Pueyrredón y Avenida Santa Fe, el otrora punto neurálgico del Broadway homosexual porteño.
El capítulo 5 me ha generado muchas batallas interiores, tanto cuando lo escribí originalmente (cerca del 2008) como ahora, en que vuelvo a publicarlo modificado. Trato de reconstruir la historia de vida de una persona homosexual –a quien me unió una relación de amistad pedagógica- que fue asesinada en su casa, donde últimamente, ya había sido agredido y robado por otras personas que traía del inseguro mundo del levante gay (que incluye las líneas telefónicas y el Chat).
De inmediato, me despego del terrible episodio y trato de explicar la metamorfosis de su personalidad a medida que se iba diluyendo el mundo homosexual en el que supo moverse como pez en el agua. Desde mi punto de vista, representa un ejemplo extremo y doloroso para pensar en los efectos que puede provocar en la subjetividad de algunas personas el tránsito de la homosexualidad a la gaycidad.
Por último, el capítulo 6. Se llama “Los peregrinos a la ley. Una tipología sobre discursos de expertos, jueces y legisladores en torno a las demandas LGTB”. Muy distinto del resto, presento cuatro tipos de discursos: el del “desconocimiento”, el “conservador”, el “liberal abstencionista” y el “liberal del reconocimiento”. Consideré valiosa su inclusión porque trata de forma sincrónica y diacrónica la forma en que esos actores entienden que el Estado debe actuar o abstenerse de actuar en cuestiones relativas a la no-heterosexualidad. Aunque, bien visto, tal vez pueda funcionar dentro de la estructura del libro como el correlato político y jurídico (analíticamente necesario) de todas las transformaciones que traté de explicar. Espero que 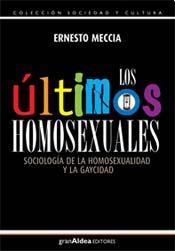 así sea.
así sea.
Referencias:
2011: “Los últimos homosexuales. Sociología de la homosexualidad y la gaycidad”,
Buenos Aires, Gran Aldea Editores, ISBN 9789871301492