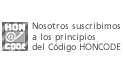El cerebro de este chico podría descifrar el autismo

Por Maia Szalavitz para 'Matter'
*Esta historia fue publicada originalmente en inglés en la web de información científica ‘Matter’, y se publica en español gracias a un acuerdo con ‘Materia‘. Ha sido traducida por Christian Law y Diego Zaitegui.

Algo no iba bien con Kai Markram. A los cinco días de nacer parecía extrañamente despierto, estirando el cuello para curiosear mucho antes de lo que lo habían hecho sus hermanas. Cuando aprendió a andar no paraba quieto, y había que estar muy pendiente de él para evitar una desgracia. “Era súper activo, no se le acababan nunca las pilas”, dice su hermana Kali. Y no era solo una cuestión de energía infantil. Cuando sus padres trataban de establecer unos límites, venían los berrinches. No los típicos gritos y pataletas: mordiscos y escupitajos con una rabia incontrolable, desproporcionada. Y no solo a los 2 años, también a los 3, a los 4, a los 5 e incluso más tarde. Con los otros Kai también se comportaba de un modo extraño: a veces se mostraba esquivo y otras se abalanzaba sobre un desconocido para darle un abrazo.
El paso del tiempo no mejoró las cosas. Nadie en la familia Markram olvidará el viaje a la India en 1999, cuando se unieron al público de un encantador de serpientes. De repente, Kai, que entonces tenía cinco años, salió disparado a tocar la cabeza de la mortífera cobra.
Lidiar con un chico así sería difícil para cualquiera, pero era especialmente frustrante para su padre, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo. Henry Markram es el hombre que está detrás del Proyecto Cerebro Humano, con un presupuesto de 1.300 millones de dólares, un descomunal esfuerzo de investigación para construir un superordenador a semejanza del cerebro. Nadie sabe más de los entresijos del cerebro que Markram, que se veía sin embargo impotente para afrontar los problemas de Kai. “Como padre y neurocientífico, te das cuenta de que no sabes qué hacer”, dice. De hecho, el comportamiento de Kai –a quien finalmente se le diagnosticó autismo- ha transformado su carrera, llevándole a desarrollar una teoría nueva y radical sobre esta enfermedad que contradice por completo la creencia popular. Es irónico, pero esta otra ocupación podría empezar a dar sus frutos mucho antes de que Henry complete su modelo cerebral.
Nadie sabe más de los entresijos del cerebro que Markram, que se veía impotente para afrontar los problemas de Kai
Imaginemos venir a un mundo que es un torbellino de sensaciones inexorables y desconcertantes, como si llegáramos de un planeta mucho más oscuro, sereno y silencioso. ¿La voz de tu padre? El rugido de un taladro. ¿El peto tan bonito que todo el mundo encuentra muy suave? Papel de lija con polvo de diamantes. ¿Y todo ese cariño y todos esos arrullos? Un torrente indescifrable y caótico, una cacofonía de datos imposibles de procesar ni de filtrar.
Por pura supervivencia, habría que tener mucha habilidad para identificar patrones en todo ese ruido opresivo y espantoso. Para no perder la cabeza, sería necesario ejercer un gran control sobre las cosas, adquirir una enorme capacidad de atención a los detalles, las rutinas y las repeticiones. Aquellos sistemas en los que se introduce un dato y se obtiene un resultado previsible serían mucho más atractivos que los seres humanos, con sus exigencias incomprensibles y cambiantes y su conducta arbitraria.
Ser autista, según Markram y su mujer, Kamila, es algo así. El comportamiento que se deriva de ello no obedece, dicen, a carencias cognitivas –como cree la mayoría de estudiosos del autismo-, sino más bien al contrario. Lejos de ser distraídos, los autistas asimilan demasiadas cosas y aprenden demasiado rápido. Y aunque pueda parecer que carecen de emociones, los Markram insisten en que los autistas viven abrumados por sus propias emociones y por las de los demás.
Lejos de ser distraídos, los autistas asimilan demasiadas cosas y aprenden demasiado rápido
La arquitectura cerebral del autismo está, pues, definida por sus fortalezas intrínsecas tanto como por sus debilidades. El trastorno en el desarrollo que hoy podría afectar en torno al 1% de la población no se caracteriza por la falta de empatía, aseguran los Markram. Las dificultades de socialización y la extraña conducta son la consecuencia de enfrentarse a un mundo excesivo.
A los dos años de empezar sus estudios, la pareja encontró un nombre para la teoría durante una visita al lugar de nacimiento de Henry Markram, una zona remota en la parte sudafricana del desierto de Kalahari. Él dice que “mundo intenso” fue una idea de Kamila; ella dice no saber a quién se le ocurrió. Pero él recuerda estar sentado en las dunas de color óxido siguiendo el increíble vaivén de la hierba amarilla mientras meditaba sobre cómo debe sentirse alguien atrapado en un mar de emociones y sensaciones. Eso, pensó, es lo que experimenta Kai. Cuanto más profundizaba en la idea de que el autismo no obedece a un déficit de la memoria, las emociones y las sensaciones, sino a un exceso de todo ello, más claramente percibía cuánto tenían en común él y su hijo “diferente”.
Henry Markram es alto, tiene el pelo pajizo, unos intensos ojos azules y el inconfundible aire de autoridad de quien dirige un ambicioso proyecto de investigación de gran presupuesto. No es fácil relacionarlo con un niño problemático, autista. Se levanta a las 4 de la mañana casi todos los días y trabaja en el amplio apartamento de la familia en Lausana antes de encaminarse al instituto donde tiene su sede el Proyecto Cerebro Humano. “Duerme unas cuatro o cinco horas”, dice Kamila. “No necesita más”. De niño, dice Markram, “quería saberlo todo”. Pero en el instituto pasó la mayor parte del tiempo en el grupo de los que iban mal. Un profesor de latín le motivó para que estudiara más, y cuando un tío suyo al que quería mucho murió tras una fuerte depresión –aún no tenía los 40 “pero se rindió y se hundió”-, Markram dio un giro a su vida. Acababan de mandarle unos deberes de química cerebral que le hicieron pensar. “Si la química y la estructura del cerebro pueden cambiar y entonces yo cambio, ¿quién soy? Es algo muy profundo. Así que decidí estudiar medicina y hacerme psiquiatra”.
Markram estudió en la Universidad de Ciudad del Cabo, pero en el cuarto año de Medicina obtuvo una beca para Israel. “Era el paraíso”, dice. “Tenía todo aquello con lo que podía soñar para estudiar el cerebro”. Nunca volvió a la facultad de medicina y a los 26 años se casó con su primera mujer, una israelí llamada Anat. Pronto tuvieron su primera hija, Linoy, que hoy tiene 24 años, y poco después vino la segunda, Kali, que ha cumplido 23. Kai nació cuatro años más tarde.
Markram pasaba el día estudiando el cerebro, pero no encontraba el modo de ayudar a Kai a manejarse y aprender
Durante sus estudios de postgrado en el Instituto Weizmann de Israel, Markram hizo su primer descubrimiento de importancia al explicar la relación entre dos neurotransmisores implicados en el aprendizaje, la acetilcolina y el L-glutamato. El trabajo tenía relevancia, era brillante –sobre todo en una carrera aún incipiente- pero fue lo que vino después lo que dio a conocer a Markram. En un postdoctorado con el Nobel Bert Sackmann en el Instituto Max Planck de Alemania, Markram demostró cómo “las células que se disparan juntas permanecen juntas”. Se trata de un principio fundamental de la neurociencia desde los años 40, pero nadie había logrado entender de hecho el funcionamiento del proceso.
Mediante el estudio de la cadencia exacta de las señales eléctricas entre las neuronas, Markram probó que los disparos que siguen patrones concretos aumentan la fuerza de la sinapsis que une las células, mientras que la ausencia de ritmo los debilita. Este sencillo mecanismo permite al cerebro aprender, forjando conexiones literales y figuradas entre diversas experiencias y sensaciones, y asimismo entre causa y efecto.
Medir estas sutiles distinciones temporales fue también un triunfo de la técnica. Sackmann obtuvo el Nobel en 1991 por desarrollar la “técnica de fijación de membranas”, que mide los minúsculos cambios en la actividad eléctrica dentro de las células nerviosas. Para fijar una sola neurona, es necesario extraer primero una rodaja de cerebro de aproximadamente 0,33 milímetros de grosor que contiene alrededor de seis millones de neuronas, por lo común de una rata a la que se acaba de seccionar la cabeza.
El tejido se mantiene vivo con oxígeno y la rodaja de cerebro se baña en un sustituto del líquido cerebroespinal utilizado en el laboratorio. Con ayuda de un microscopio, y mediante una minúscula pipeta de vidrio, se atraviesa con mucho cuidado una sola célula. La técnica es similar a la de la fecundación in vitro, en la que se inyecta un espermatozoide en el óvulo, si bien las neuronas son varios cientos de veces más pequeñas que los óvulos.
Exige buen pulso y una exquisita atención a los detalles. Markram logró fabricar una máquina capaz de estudiar a la vez doce de estas células preparadas con tanto escrúpulo, lo que le permitía medir sus interacciones eléctricas y químicas. Los científicos que lo han hecho dicen que algunos días no se consigue una sola célula útil, pero Markram se convirtió en un experto.
Aunque pueda parecer que carecen de emociones, los Markram insisten en que los autistas viven abrumados por sus propias emociones y las de los demás
Y, sin embargo, había un problema. Parecía ir de un éxito a otro en su carrera profesional –beca Fulbright en el Instituto Nacional de Salud, profesor numerario en Weizmann, publicaciones en las revistas de mayor impacto- pero al mismo tiempo era cada vez más evidente que algo no funcionaba en la mente de su hijo. Se pasaba el día estudiando el cerebro, pero no encontraba el modo de ayudar a Kai a manejarse y aprender. Se lo dijo a un periodista de The New York Times este mismo año: “Te sientes impotente. Tienes un niño con autismo y tú, un neurocientífico, no sabes qué hacer”.
Al principio, Markram pensó que Kai padecía trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Cuando Kai empezaba a moverse ya no podía estarse quieto. “Se ponía a correr de aquí para allá, era muy difícil de controlar”, dice Markram. Sin embargo, al crecer, Kai empezó a colapsarse, cada vez más y casi siempre sin un motivo aparente. “Era más especial y menos hiperactivo, y se volvió muy difícil”, dice Markram. “Todo se fue haciendo imprevisible. Tenía rabietas. Se mostraba reacio a aprender o a recibir cualquier tipo de formación”. Era todo un reto impedir que Kai sufriera algún percance cuando salía corriendo a la calle o seguía cualquier otro impulso. Ya solo ir a ver una película se convertía en un suplicio. Kai se negaba a entrar en el cine o se tapaba los oídos.
Pero a Kai le encantaba dar abrazos, y esa es una de las razones por las que pasaron varios años antes de alcanzar un diagnóstico. Esa cordialidad llevó a muchos expertos a descartar el autismo. Solo tras numerosos exámenes se le diagnosticó síndrome de Asperger, un tipo de autismo en el que se dan dificultades para relacionarse con los otros y conductas repetitivas, pero no problemas de expresión ni una incapacidad intelectual profunda. “Le hicimos pruebas por todo el mundo, y todas las interpretaciones eran diferentes,” dice Markram. Como científico que valora el rigor, era algo que le sacaba de quicio. Había dejado la facultad de Medicina para estudiar neurociencia porque no soportaba las imprecisiones de la psiquiatría. “Estaba muy decepcionado con el funcionamiento de la psiquiatría”.
Fue lo que él llama su “impaciencia” lo que le impulsó a hacer un modelo del cerebro. Sentía que la neurociencia estaba demasiado fragmentada y que no progresaría a menos que pudieran relacionarse los datos. “No me bastaba con entender fracciones del cerebro; necesitamos entenderlo todo”, dice. “Cada molécula, cada gen, cada célula. No podemos dejarnos nada”. Esa misma impaciencia fue la que le llevó a sumergirse en el autismo, a leer cada estudio y cada libro que caía en sus manos. En esa época, los años 90, cada vez se le dedicaba más atención. Su diagnóstico no se había dado a conocer hasta 1980, en la biblia de la psiquiatría de entonces, el DSM III.
“Todo el mundo consideraba que los autistas no tienen empatía, no tienen una teoría de la mente. Y Kai, por peculiar que fuera, era capaz de ver dentro de nosotros”
En 1988, la película Rain Man, con Dustin Hoffman, sobre un autista prodigio, hizo que calara entre el público la idea de que el autismo era tanto una incapacidad como una forma muy peculiar de inteligencia. Atrás quedaban los días oscuros de mediados del siglo XX, cuando al autismo se atribuía a las llamadas “madres nevera”, mujeres indiferentes que rechazaban a sus hijos. Sin embargo, aunque hoy los expertos coinciden en que es una condición neurológica, las causas siguen sin conocerse.
La teoría más difundida propone que el autismo deriva de un problema en las regiones sociales del cerebro, lo que generaría un déficit de empatía. Esta “teoría de la mente” fue elaborada por Uta Frith, Alan Leslie y Simon Baron-Cohen en los 80. Descubrieron que los niños autistas tardan mucho en desarrollar la capacidad de distinguir entre lo que ellos saben y lo que saben los demás, algo que otros niños aprenden antes. Hay un famoso experimento en el que unos niños observan a dos marionetas, Sally y Anne. Sally tiene una canica, la mete en una cesta y se marcha. Mientras está fuera, Anne pone la canica de Sally en una caja. Con 4 o 5 años, un niño sano es capaz de predecir que Sally buscará la canica en la cesta porque ella no sabe que Anne la ha cambiado de sitio. Pero hasta que no son mucho mayores, la mayoría de los niños autistas dicen que Sally mirará en la caja porque ellos saben que la canica está allí. Mientras un niño sano adopta inmediatamente el punto de vista de Sally y es consciente de que estaba fuera de la habitación cuando Anne escondió la canica, los niños autistas tienen dificultades para verlo así.
Los expertos vinculan esta “ceguera mental” –una incapacidad para ver el mundo con los ojos de los demás- al hecho comprobado de que los niños autistas no saben fingir. En lugar de jugar a imaginar, los niños autistas centran su atención en objetos o sistemas –peonzas, legos, símbolos memorizables-, o se obsesionan con cosas mecánicas, como trenes u ordenadores.
Esta aparente apatía social se consideraba indisociable del autismo. Por desgracia, esa teoría también parecía dar a entender que los autistas son personas despreocupadas porque tienen dificultades para reconocer que los otros existen como actores con voluntad propia que pueden sentirse amados, frustrados o heridos. Pero aunque el experimento Sally-Anne demuestra que a los autistas les cuesta asumir que los demás tienen perspectivas diferentes –lo que los científicos llaman empatía cognitiva o “teoría de la mente”- no prueba que se despreocupen cuando alguien siente dolor o está herido, ya sea física o emocionalmente. Desde el punto de vista del cariño –“empatía afectiva” en términos técnicos- los autistas no tienen por qué tener ninguna incapacidad.
Por desgracia, los dos tipos diferentes de empatía se combinan en una sola palabra. Y así, desde los años 80, se ha impuesto la idea de que los autistas “carecen de empatía”. “No podíamos creer lo que se decía en el ámbito del autismo”, cuenta Markram. “Todo el mundo consideraba que los autistas no tienen empatía, no tienen una teoría de la mente. Y Kai, por peculiar que fuera, era capaz de ver dentro de nosotros. Comprendía cuáles eran nuestras intenciones”. Y quería relacionarse con los demás.
Lo más parecido al autismo humano eran las ratas expuestas antes de nacer a una sustancia epiléptica llamada ácido valproico o AVP
La pregunta lógica era: ¿y si Kai no es en realidad autista? Pero después de empaparse en la literatura sobre el tema, Markram se convenció de que el diagnóstico era el correcto. Había aprendido lo suficiente como para saber que todos los demás aspectos de la conducta de su hijo eran demasiado típicos del autismo como para considerar que estaba mal diagnosticado, y además no había ninguna otra condición que explicara su comportamiento y sus inclinaciones. Y estaban las experiencias de aquellos que indudablemente padecían autismo, como la biógrafa y zoóloga Temple Grandin, que también combatía la idea de que los autistas no podían ver más allá de sí mismos.
El propio Markram empezó a investigar como profesor visitante en la Universidad de California, en San Francisco, en 1999. Su colega Michael Merzenich, un neurocientífico, proponía que la causa del autismo era un desequilibrio entre las neuronas inhibitorias y las excitatorias. La falta de inhibiciones que refrenen los impulsos explicaría el episodio en el que Kai se lanzó de repente a tocar a la cobra. Markram partió de ahí para seguir sus investigaciones.
Markram conoció a su segunda mujer, Kamila Senderek, en una conferencia sobre neurociencia en Austria, en 2000. Ya estaba separado de Anat. “Fue un flechazo”, dice Kamila. Sus padres abandonaron la Polonia comunista para irse a Alemania Occidental cuando ella tenía 5 años. En el momento de conocer a Markram, estaba haciendo un máster en neurociencia en el Instituto Max Planck. Cuando Markram se trasladó a Lausana para poner en marcha el Proyecto Cerebro Humano, ella prosiguió sus estudios allí. Kamila es también alta, rubia, con el pelo liso y los ojos verdes, y lleva vaqueros y un conjunto azul marino cuando nos recibe en su oficina sin paredes frente al lago Ginebra. Aquí, además de dedicarse a investigar el autismo, dirige Frontiers, la cuarta empresa editorial de acceso público más grande del mundo, con una red de más de 35.000 científicos que prestan sus servicios como editores o haciendo reseñas. Kamila se ríe cuando le hago notar la lagartija tatuada en su tobillo, un vestigio de su pasión adolescente por The Doors.
Cuando le pregunto si dudó al casarse con un hombre cuyo hijo tenía graves problemas de comportamiento, responde como si nunca se lo hubiera planteado. “Estaba al tanto del reto que suponía Kai”, dice. “Por entonces, era bastante impulsivo y muy difícil de manejar”.
Kai tenía 7 u 8 años la primera vez que pasaron un día juntos. “Lo más probable es que acabara con moratones y mordiscos en los brazos, porque él se las traía. Simplemente se ponía en peligro, así que tenías que estar en modo rescate todo el tiempo”, dice Kamila, y señala que incluso caminaba hacia los coches que venían en sentido contrario. “Era una conducta problemática”, se encoge de hombros, “pero si le tratabas bien, él era bueno contigo también”. “Kamila era increíble con Kai”, dice Markram. “Era mucho más metódica y podía establecer reglas claras. Le ayudó mucho. Nunca nos pasó eso que se ve en las películas, cuando a los niños no les gusta nada su madrastra”.
Kamila lo equipara a sufrir de insomnio, jetlag y resaca, todo a la vez. “Solo quieres aislarte”

En el Instituto Federal de Tecnología de Lausana (EPFL), la pareja empezó a colaborar en la investigación del autismo. “Kamila y yo hablábamos mucho sobre el tema”, dice Markram, que añade que los dos estaban “frustrados” por el estado de la ciencia y por sentirse incapaces de ayudar más. El interés compartido como padres se confundía con su instinto científico. Empezaron por estudiar el cerebro a partir de los circuitos cerebrales. Markram encargó a una estudiante de postgrado, Tania Rinaldi Barkat, que buscara el animal más adecuado para trabajar, ya que este tipo de investigación no puede hacerse con humanos.
Dio la casualidad de que Barkat se pasó por la oficina de Kamila cuando yo estaba allí, diez años después de que se hubiera ido para seguir otra línea de investigación. Saludó calurosamente a sus antiguos colegas. Empezó su trabajo de postgrado con los Markram buscando bibliografía sobre posibles modelos de animales. Todos coincidieron en que lo más parecido al autismo humano eran las ratas expuestas antes de nacer a una sustancia epiléptica llamada ácido valproico (AVP; comercializado como Depakote). Al igual que otras ratas “autistas”, las ratas expuestas al AVP muestran un comportamiento social aberrante y un aumento de las conductas repetitivas, como desparasitarse en exceso.
Pero aún más reveladores son los estudios que demuestran que cuando una mujer embarazada toma dosis altas de AVP –algo a veces necesario para controlar el tamaño-, el riesgo de autismo en sus hijos se multiplica por siete. Un estudio de 2005 reveló que cerca del 9% de esos niños son autistas. Dado que hay un vínculo entre el AVP y el autismo humano, lo más probable es que sus efectos fueran similares en animales. Un neurocientífico que ha trabajado con ratas sometidas al AVP me dijo una vez: “No lo veo como un modelo sino como una síntesis de la enfermedad en otras especies”.
Barkat se puso a trabajar. Los estudios previos demostraban que el momento de la exposición y la dosis eran fundamentales. La elección de momentos diferentes podía producir los síntomas contrarios, y una dosis alta a veces generaba deformidades físicas. El “mejor” momento para provocar síntomas autistas en una rata es cuando el embrión tiene doce días, y fue entonces cuando Barkat administró la dosis. Al principio se desesperaron. Durante dos años Barkat estudió las neuronas inhibitorias del córtex de las ratas expuestas a AVP ayudándose de la técnica de fijación de membranas que Markram había perfeccionado años antes. Si estas células eran menos activas, se confirmaría el desequilibrio pronosticado por Merzenich.
Una y otra vez hizo la monótona preparación, elaborando las delicadas rodajas para estudiar las redes inhibitorias. Pero después de dos años de un trabajo agotador, técnicamente muy exigente y a veces tedioso, Barkat no tenía nada que mostrar. “No encontraba ninguna diferencia”, me dijo. “Todo parecía normal”. Repetía el minucioso proceso interminablemente, continuaba fijando célula tras célula, pero no veía ninguna anomalía. Al menos estaba aprendiendo a dominar la técnica, se decía a sí misma. Markram estaba dispuesto a abandonar, pero Barkat se opuso. Dijo que quería centrarse en las redes excitatorias de las células con AVP, en lugar de las inhibitorias. Y fue ahí donde encontró oro.
El problema de las ratas expuestas al AVP no es que no puedan aprender. Es más bien que aprenden demasiado rápido, con demasiado miedo, y de un modo irreversible
“Había una diferencia en la excitabilidad de toda la red”, dice reviviendo su entusiasmo. Las células con AVP “en red” respondían casi dos veces con más fuerza que las normales, y estaban hiperconectadas. Si una célula normal tenía conexiones con otras diez células, una célula con AVP las tenía con veinte. Y no eran poco receptivas. Al contrario, eran hiperactivas, lo cual no tiene por qué ser un defecto. Una red mejor conectada y más receptiva aprende más rápido.
Pero ¿qué suponía esto para la gente autista? Mientras Barkat estudiaba el córtex, Kamila Markram había estado observando el comportamiento de las ratas y había hallado niveles de ansiedad más altos que en las ratas normales. “Aquello era como una mina de oro”, dice Markram. La diferencia era asombrosa. “Se apreciaba a simple vista. Las ratas expuestas a AVP eran diferentes y se comportaban de un modo diferente”, dice Markram. Se asustaban más rápidamente y aprendían antes a saber qué temer, pero tardaban más en descubrir que algo había dejado de ser una amenaza.
Mientras las ratas corrientes se asustan de una parrilla electrificada cuando suena un tono concreto, las ratas expuestas al AVP temen el tono, la parrilla y cualquier cosa relacionada con ella: colores, olores y otros pitidos claramente distinguibles. “El condicionamiento del miedo había aumentado extraordinariamente”, dice Markram. “Entonces comprobamos la respuesta celular en las amígdalas y también allí se producía una hiperreacción, así que teníamos una gran historia”.
Los Markram eran conscientes de la importancia de sus resultados. Comprendieron que unos sistemas emocionales, sensoriales y retentivos hiperreactivos podrían explicar a la vez las capacidades de los autistas y sus dificultades. Después de todo, el problema de las ratas expuestas al AVP no es que no puedan aprender. Es más bien que aprenden demasiado rápido, con demasiado miedo, y de un modo irreversible.
Volvieron sobre las experiencias de Kai: cómo se tapaba los oídos y se resistía a ir al cine por aborrecer los sonidos muy altos; su dieta limitada y su aparente pánico a probar comidas nuevas. “Sabe exactamente dónde se sentó y en qué restaurante aquella vez que se pasó siglos delante de una ensalada”, dice Kamila, que recuerda cómo ella le había prometido algo que le apetecía mucho si se la comía. Ni siquiera así fue capaz de tomar un solo trozo de lechuga. Era una clara exageración de sus miedos. Los Markram también volvieron a examinar los colapsos de Kai, y se preguntaron si no estarían provocados por experiencias agobiantes. Comprendieron que si identificaban las susceptibilidades de Kai podrían prevenir los berrinches evitándole situaciones desagradables o mitigando su angustia antes de que fuera insoportable. La idea de un mundo intenso tenía aplicaciones prácticas inmediatas.
Los datos del AVP también dan a entender que el autismo no se limita a una sola red cerebral. En los cerebros de las ratas expuestas al AVP, tanto las amígdalas como el córtex habían demostrado ser hipersensibles a los estímulos externos. Así que los Markram pensaron que quizá las dificultades sociales de los autistas no se deban a fallos de procesamiento social; tal vez sean la consecuencia de una sobrecarga de información total.
Si un niño autista desconecta cuando se siente abrumado, sus problemas de interacción social y de expresión podrían no deberse a daños físicos en el cerebro, sino al ruido ambiental o a sus propios intentos de fuga
Imaginemos cómo debe sentirse un recién nacido en un mundo donde se suceden las sensaciones impredecibles. Abrumado, lo normal es que buscara el modo de escapar. Kamila lo equipara a sufrir de insomnio, jetlag y resaca, todo a la vez. “Un par de noches en vela y todo se vuelve doloroso. La luz. El ruido. Solo quieres aislarte”, afirma. El recién nacido no es como el adulto, que puede salir corriendo. Solo le queda llorar, mecerse, y más adelante, evitar todo contacto físico o visual y cualquier otra sensación intensa. Es posible que los niños autistas abracen los modelos previsibles solo por encontrarle un sentido al caos.
Por otra parte, si un niño se aísla, se perderá lo que se conoce como “período delicado”, una fase del desarrollo en la que el cerebro se muestra especialmente receptivo a ciertos tipos de estímulos externos que asimila muy deprisa. Esto puede tener consecuencias de por vida. Un ejemplo clásico es el desarrollo del habla: si a un niño no lo expones al lenguaje en sus tres primeros años de vida puede ver muy comprometida su destreza verbal. De ahí que durante siglos se estableciera, equivocadamente, una relación entre sordera y minusvalía intelectual. Antes de que se les educara en el lenguaje de signos, los niños sordomudos solían presentar déficits de comunicación crónicos. Pero el problema se debía a una falta de estímulos lingüísticos en un período crítico de su vida, no a defectos físicos en las “zonas de lenguaje”. Es, por cierto, el mismo fenómeno que explica por qué un niño aprende un segundo idioma más fácilmente que un adulto.
Esto es de gran importancia para entender el autismo. Si un niño autista desconecta cuando se siente abrumado, sus problemas de interacción social y de expresión podrían no deberse a daños físicos en el cerebro, sino al ruido ambiental o a sus propios intentos de fuga, que le habrían privado de una formación esencial justo cuando su cerebro más la necesitaba. La teoría del mundo intenso podría también explicar el trágico paralelismo entre el comportamiento autista y el de aquellos niños que han padecido abusos o falta de cariño. Unos y otros suelen rehuir el contacto visual, tienden a mecerse y presentan problemas de interacción social. Debido a estas semejanzas, los padres de niños autistas han sufrido durante décadas acusaciones como la famosa “madre nevera”. En caso de tratarse de mecanismos de supervivencia, los autistas se valdrían de ellos no para escapar del maltrato, sino porque la propia experiencia vital les resulta abrumadora y hasta traumática.
Comentarios
Para ver los comentarios de sus colegas o para expresar su opinión debe ingresar con su cuenta de IntraMed.