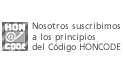Basilio, (relato de medicina, sexo, locura y muerte)

"No están muertos, aunque su vida sea como un sueño que agoniza” Henry Ey

Hacía más de cinco años que Basilio estaba internado en el instituto neuropsiquiátrico cuando yo empecé a trabajar allí. Deambulaba de un lado a otro durante horas. Con pasos cortos pero veloces, arrastrando los pies. El ruido de sus zapatos sobre el piso se le adelantaba a través de los pasillos por los que caminaba sosteniendo siempre una pequeña radio pegada a su oreja. Alguien lo había abandonado un domingo de Agosto en la puerta de la guardia varios años antes de que yo lo conociera.
Lo encontraron parado con una bolsa de residuos en una mano y la radio en la otra. Tiritaba de frío. Se quedó en la vereda sin animarse a entrar ni a irse hacia ninguna otra parte. Pasaron más de dos horas hasta que las enfermeras –que lo miraban desde la ventana- lo hicieron pasar. Su equipaje consistía en una muda de ropa vieja y la pequeña Spica cubierta por una funda de cuerina marrón repleta de agujeros y manchas oscuras. Alguien había le adherido su documento de identidad al bolsillo con un alfiler de gancho junto con la lista de los medicamentos que tomaba.
Hablaba en una lengua incomprensible. Un idioma hecho de palabras sueltas que dejaba para quien lo escuchara la tarea de organizarlas hasta encontrarles sentido. Me decía: “No ….. pilas …radio, ¿…vos?” mirándome como si se tratara de la frase más clara del mundo. Tardé varios meses en entenderlo y en acostumbrarme a la cadencia áspera y disonante de los sonidos que producía.
Atrapado dentro de sí mismo, la radio lo defendía de los horrores del silencio y de sus enloquecidas voces interiores. Cantaba o balbuceaba, se enojaba o se reía, siempre en respuesta a lo que escuchaba o creía escuchar en la radio. Gesticulaba agitando su única mano libre. Se golpeaba la frente y la cabeza que se sacudía como si estuviese sostenida por un resorte. Siempre solo. No conocíamos su edad pero parecía rondar los cuarenta años. El cabello rapado y la cara afeitada al ras. Cada mañana pasaba más de una hora concentrado sobre un pedazo de espejo roto de forma triangular que apoyaba sobre la pared. La maquinita de afeitar iba desnudando surcos de piel que aparecían entre la espuma blanca que le cubría la cara siempre en el mismo orden. Después se lavaba con agua y jabón, volvía a esparcir la espuma y repetía el ciclo al menos tres veces. Siempre igual, idéntico. Vestía una especie de mameluco de carpintero azul que se ocupaba en mantener impecable lavándolo todos los días. Se sentaba en calzoncillos sobre una enorme maceta de aricilla color terracota que alguna vez habría tenido flores hasta que el mameluco se secaba sostenido por dos broches de madera y agitado por el viento desde la cornisa de la terraza. En invierno se cubría con una frazada mientras esperaba bajo el tímido sol de la mañana. Si llovía lo colgaba sobre las hornallas de la cocina. Vigilaba que el fuego no lo quemara balanceándolo con un palo sentado a poca distancia.
A veces me detenía para observar a Basilio deambular por los pasillos sin ir hacia ninguna parte pero respetando siempre el mismo circuito. Algo semejante a los movimientos que ejecutaba, como una partitura de la que él era prisionero, cuando se afeitaba. Me concentraba en el movimiento de sus pies y en cierta rigidez que el mínimo balanceo de los brazos no lograba disimular. Es difícil de transmitir la idea que me aparecía en esos momentos mientras analizaba las relaciones entre cada uno de los movimientos de su cuerpo. Había una torpeza que daba al conjunto un aspecto que evocaba a una máquina, a un robot articuladotorpemente y sin elegancia. Estaba convencido de que el trastorno motor era una prueba de que lo que sucedía en la mente y lo que observaba en el cuerpo de Basilio obedecían a la misma causa. Algo, en su cerebro, alteraba sus pensamientos y sus funciones cognitivas al mismo tiempo que perturbaba su capacidad para desplazarse tanto como la coordinación de lo que ocurría en una parte de su cuerpo con lo que sucedía en otra.
Durante sus primeros días en el instituto algunos enfermos más antiguos que lo amenazaron varias veces con quitarle la radio en tono de broma. En cuanto Basilio advertía sus intenciones se paraba frente a ellos y los miraba furioso. Se transformaba. Nadie podría decir por qué, pero todos comprendían de inmediato que con ese tema no se podía bromear. Sus compañeros bajaban los brazos y le mostraban sus manos vacías en señal de que no tenían intenciones de agredirlo. Se miraban entre sí, incrédulos de que la persona tan pacífica y cordial que conocían fuese la misma que ahora los enfrentaba sin necesidad de pronunciar ni una sola palabra.
El acceso al instituto era un largo camino de tierra que empezaba en un portón de hierro típico de una estancia del siglo pasado al borde la ruta. Desde un puesto de guardia se manejaba una barrera que controlaba quien ingresaba o salía del lugar. Unos mil metros más adelante, siempre rodeado por un denso monte de árboles, el camino terminaba en una rotonda de unos cuarenta metros de diámetro cubierta por malezas desprolijas y algunas cañas tacuara. Basilio recorría ese camino en una y en otra dirección varias veces al día. Sus caminatas terminaban dando una interminable serie de vueltas alrededor de la rotonda. Mientras lo hacía hablaba con las voces que salían desde la radio. A veces alguna música lo hacían detenerse. Se sentaba sobre la tierra con las piernas recogidas y parecía emocionarse con el sonido. No es que fueran visibles muchos indicios de lo que sentía. Pero había ciertos sonidos que lo hacían romper la reverberación de sus conductas repetitivas. Entonces su comportamiento estereotipado parecía detenerse y algo que aquella música le provocaba lo sumía en una actitud contemplativa muy diferente de su incesante movimiento. Varias veces me senté a su lado cuando advertía esa situación. Basilio ni siquiera registraba mi presencia. Parecía abstraído y ausente. Noté que las canciones que escuchaba cuando se producían aquellos cambios eran siempre fados u otras del folklore portugués.
Situaciones como ésta me hacían pensar que aún existía alguna actividad mental en Basilio. Un residuo desorganizado y agónico de lo que alguna vez habría sido su vida, su historia. Por debajo de sus actos absurdos y sus déficits manifiestos yo podía reconocer que algunos estímulos despertaban los deshilachados jirones de la persona que había sido. La imposibilidad de recordar las cosas más íntimas, excepto durante los pocos instantes en que algo las rescataba desde algún sótano de su memoria, le impedían a Basilio saber quién era, pero también saber quién quería ser. Desprovisto de aquellas señales durante su vida cotidiana no tenía otra alternativa más que hacer de sus días una monótona repetición de conductas automáticas que no conocían más tiempo que el presente ni otro proyecto que lo inmediato. Sin registro del pasado tenía vedada la idea de futuro. Me pareció que la respuesta que había observado cuando sonaba aquella música podría tener algún valor. Tal vez me permitiese encontrar una vía de acceso a sus emociones más antiguas, a sus recuerdos. Su apellido era Rocha lo que estimulaba mis asociaciones entre su posible origen en una familia de inmigrantes portugueses y la conducta que observaba cuando sonaba la música de ese país.
****
En aquella época yo estaba apasionado por las historias que me contaban los pacientes. Pocos años más tarde perdí aquella aptitud para escuchar sin hacer un diagnóstico. El entrenamiento profesional se apoderó de mí hasta impedirme volver a sentir aquella fascinación por sus relatos. Desde entonces he adquirido la aptitud para entender y clasificar lo que me dicen pero nunca he dejado de añorar el momento en que todavía era capaz de internarme conmovido en aquellos pequeños mundos tan alejados de la razón. Siempre que me resultaba posible incitaba a los enfermos para que me contaran sus historias. Procuraba escucharlos sin cuestionar su verosimilitud. Me abandonaba a sus fantasías sin la obligación de formarme sobre ellas más juicio que el del placer que me producía escucharlas. Pasaba muchas horas conversando con algunos de ellos mientras Basilio me seguía de cerca. Otras veces me encerraba en el cuarto de médicos a estudiar, él se acercaba, me pedía permiso con la mirada para acompañarme mientras yo leía y tomaba apuntes. Nunca me decía una palabra pero los dos nos sentíamos bien sabiendo que el otro estaba allí. Yo le convidaba mate y bizcochitos. Él vigilaba que nadie hiciera ruido en las salas vecinas mientras yo estudiaba. Cuando alguien lo hacía, Basilio salía a toda velocidad y, con gestos enfáticos y sonidos guturales, lo obligaba a retirarse del lugar.
Pasaba dos días por semana en el instituto. Lo que comenzó siendo un modo de solventar los gastos durante mi época de formación como especialista se fue convirtiendo poco a poco en un momento que esperaba con ansiedad. Contaba las horas que me faltaban para volver. La noche anterior preparaba mi bolso con los libros que esperaba leer durante las largas noches de guardia y varios paquetes con pilas para la radio de Basilio. Algo extraño me sucedía en ese lugar. Podía leer durante horas y escribir hasta que el sol se asomaba detrás de la ventana de la habitación. El silencio era tan intenso durante la madrugada que a veces creía percibir el sonido de mis propios latidos. No era raro que se escucharan las voces de algunos enfermos que deliraban o que tenían alucinaciones. Cuando algún paciente se excitaba sus gritos me guiaban en la penumbra hasta su cama. Al llegar, Basilio ya estaba allí esperándome. Se quedaba cerca observando lo que hacía para calmarlo. Volvíamos juntos a la habitación. Nos quedábamos durante un largo rato mirando la noche a través de la ventana. Un zumbido que se repetía a intervalos regulares delataba el vuelo rasante de los murciélagos entre las copas de los árboles. Basilio los señalaba con el dedo, los seguía con la mirada dando gritos contenidos y saltitos de alegría aunque yo nunca logré ver nada. Ni siquiera estoy seguro de que él lo hiciera.
Escribía desde la adolescencia pero no encontraba a nadie que leyera mis textos. El mundo en el que vivía no tenía a la literatura como una de sus prioridades. Basilio, que me veía escribir durante horas, tomaba las hojas y las ponía en mis manos haciendo gestos animándome para que le leyera en voz alta. Se sentaba sobre la cama con la radio apoyada en la oreja pero con su mirada atenta a los movimientos de mi boca. Estoy seguro de que él seguía las historias. A veces lograba registrar una desmedida apertura de sus párpados o la forma en que se mordía el labio inferior en los momentos de mayor tensión. Parecía disfrutarlo. Si hacía una pausa para poner a prueba su atención, él se enojaba y me obligaba a seguir leyendo. Más de una vez tuve que confesarle que el relato estaba inconcluso. Entonces me empujaba hasta el escritorio y se sentaba a esperar que escribiera para poder conocer cómo continuaba la historia interrumpida.
Comencé a escribir sólo para él. Algunas veces apuraba la escritura para llegar al día de la guardia con algo que pudiera leerle. Los textos eran inmaduros, despulidos y urgentes. No había tiempo para corregir o para rectificar el rumbo una vez que la historia estaba lanzada. Empecé a no poder estudiar ni hacer ninguna otra cosa mientras esperaba con ansiedad el momento en que los pasos de Basilio me anunciaran su llegada resonando por el corredor. Por primera vez tenía a alguien que se interesaba por lo que yo escribía. Algo en lo que nunca había pensado. La satisfacción que me ocasionaba leerle mis trabajos era incluso superior a la que sentía al escribirlos. Basilio, un hombre casi privado de lenguaje y que ni siquiera sabía leer, se había convertido en mi primer lector. Experimenté una excitación intensa y desconocida. Una felicidad que no tenía prevista y que me confirmaba que lo que verdaderamente deseaba era escribir. Nunca volví a sentir aquella sensación que me hacía leer atento a los más mínimos gestos de Basilio. A los sutiles cambios de su postura. A la tensión de sus manos que se apretaban entre sí o frotaban sus muslos cuando esperaba un desenlace que el relato demoraba.
Todas las semanas intentaba que tuviésemos una verdadera entrevista médica. Nos sentábamos en el consultorio separados por un escritorio de madera tan deteriorado que se movía apenas la tocábamos. Alguien había dejado debajo de una de sus patas un ejemplar del Antiguo Testamento encuadernado en cuero azul. Basilio lo miraba cada vez que llegaba. Me miraba a mí, sorprendido, interrogándome acerca de cómo un libro podía estar en un lugar como ése. Se agachaba y me lo entregaba conmovido como si acabara de rescatar a un niño de las aguas de un río. Limpiaba la cubierta con la manga de la camisa y soplaba el polvo de las páginas. Estoy seguro de que no lo hacía porque se tratara de un texto religioso -no sabía leer- y el libro estaba carcomido por el tiempo y por el agua hasta convertirse en un montón de papel húmedo e irreconocible. Era un homenaje. Él había percibido mi amor por los libros y suponía que de ese modo hacía algo que yo hubiera querido hacer. Se lo agradecía, yo también lo frotaba contra mi ropa para limpiarlo y lo guardaba en uno de los cajones. Pero la mucama volvía a colocarlo bajo la pata del escritorio con lo que esta ceremonia terminó por convertirse en una rutina semanal. Después le servía un vaso de agua fría y le regalaba caramelos de leche que le gustaban mucho y que yo robaba sistemáticamente de la oficina del director.
-Basilio, contame cómo estás. Me miraba, imperturbable, con la radio apoyada en su cabeza. -¿Escuchás voces? ¿qué te dicen? No reaccionaba ante ninguna de mis propuestas. Ajeno a mis esfuerzos susurraba cosas que yo no podía comprender. -Ahora te voy a mostrar unos dibujos y vos tenés que decirme qué ves. Eso lo entusiasmaba más que conversar. Acercaba la silla al escritorio -siempre con la radio sobre su oreja- y observaba como mezclaba las tarjetas de cartulina como si fueran naipes. –Elegí una, la que quieras. Basilio dudaba. Estiraba la mano y tomaba una de las tarjetas que apoyaba sobre la mesa. Eran dibujos sencillos con siluetas de animales u objetos comunes. Si había seleccionado un elefante dibujado con trazos infantiles sobre una cartulina sucia con marcas de dedos, yo le preguntaba: -¿Qué es esto Basilio? Entonces se llevaba la mano libre a los labios y pensaba durante algunos segundos. -¡Perro! Exclamaba y daba saltitos de alegría sobre la silla. Siempre respondía perro o gato no importaba de qué animal se tratara. Si eran objetos contestaba casa o silla aunque le mostrara mesas, autos o aviones. Todo me hacía pensar que padecía una forma grave de demencia fronto-temporal. Siempre intentaba alcanzar algún grado de acercamiento personal con él. Algo que, como la música, me abriera las puertas de su memoria y de sus emociones más antiguas. Aquellas que la enfermedad aún no había logrado desorganizar. Pero nunca pude lograrlo. –Basilio, ¿hay algo que te preocupe, que te asuste y que quieras decirme? Entonces volvía a quedarse callado. Cuando su silencio me resultaba intolerable, me ponía de pie. Basilio daba por finalizada la sesión. Se levantaba y comenzaba a caminar hacia atrás haciéndome reverencias. Nunca supe qué me agradecía.
Recordé el efecto que la música portuguesa le producía a Basilio. Pensé que tal vez podría ser un recurso para acercarme a él. Una paciente muy anciana, a quien conocía desde hacía muchos años, me había regalado alguna vez un CD que había guardado en un cajón sin haber escuchado jamás. La semana siguiente lo busqué, la puse en el bolso antes de salir hacia el instituto. Muy tarde, cuando todos dormían y yo me disponía a escribir en la habitación puse el disco que iba a escuchar por primera vez. Una voz de mujer quebró el silencio de la noche. La acompañaban unas guitarras rítmicas. La música era un lamento desgarrador y melancólico cantado en una lengua con una sonoridad que estremecía. La música me acorraló contra la silla. No pude hacer nada más hasta que las canciones finalizaron. Me levanté conmovido para leer en la etiqueta el nombre de aquella mujer. Se llamaba Amalia Rodrigues. Retuve la caja del disco en mis manos mientras lo ponía nuevamente. Necesitaba volver a vivir esa experiencia que me había emocionado tanto. Mientras volvía hacia la silla descubrí a Basilio sentado en el suelo con las piernas recogidas tal como lo había visto tantas veces en la rotonda de ingreso al instituto. Nunca supe en qué momento había entrado a la habitación. Me resultó algo natural y no tuve ninguna curiosidad por averiguarlo. Hice sonar la música y me senté a su lado. Repetí esa operación tres o cuatro veces en las que escuchamos las doce canciones completas. No nos dijimos nada. Desde aquella noche supimos que nos unía algo que su lenguaje destrozado ya no podía nombrar pero que mi jerga arrogante y universitaria ni siquiera me permitía imaginar. Tardé muchos años en conocer la explicación minuciosa que la ciencia tenía para aquellos fenómenos. Pero creo que fue aquella noche cuando de verdad lo aprendí. Pude sentir lo que sucedía en mi cuerpo perplejo y en la presencia muda de Basilio a pocos centímetros de distancia mucho tiempo antes de que los libros se ocuparan en explicármelo. Pensaba frecuentemente en el efecto que el fado le producía a Basilio. Me gustaba creer que aquella música eran sus “magdalenas de Proust”.
Manuela, la enfermera del pabellón, era una mujer morocha, obesa, con rasgos indígenas, a quien yo quería mucho. Algunas tardes tomábamos mate y conversábamos en la cocina. Ella me ponía al tanto de las novedades del instituto. Estaba preocupada porque se anunciaba la llegada de un nuevo director ante la inminente jubilación del anterior. Los cambios la asustaban ya que su familia dependía de su escaso salario y de los trabajitos que hacía en su barrio dando inyecciones, tomando la presión o asistiendo a personas postradas o convalecientes. Yo conocía la historia de Basilio por su relato. Fue ella quien me contó que las asistentes sociales habían podido averiguar que tenía una hija. La habían citado muchas veces hasta que sus reiteradas falsas promesas de venir al instituto desalentaron la iniciativa de traerla para que visitara a su padre. Durante muchos días me quedé pensando en aquella joven y en lo que sentiría por Basilio. Pero me intrigaba más averiguar lo que él podría sentir él por su hija. Era posible que los recuerdos más intensos de su vida anterior, aquellos íntimamente ligados a las emociones más básicas, estuvieran preservados en algún lugar de su cerebro al que la enfermedad todavía no hubiese afectado.
Pensaba que Basilio necesitaba hacerse algunos estudios cerebrales. El instituto no contaba con los medios para hacerlo y mis reiterados pedidos de que se lo trasladara a otro hospital para realizarlos fueron siempre desoídos. Sabía que conocer el estado de su cerebro era algo que no podría modificar su pronóstico. Pero sentía que debíamos darle esa oportunidad. La mayoría de mis compañeros eran psicoanalistas. La sola mención de la palabra “cerebro” les erizaba la piel.
Mónica, una de las psicólogas con la que mantenía una relación crispada por violentas discusiones era, sin embargo, alguien con quien también habíamos establecido un extraño vínculo. Era una mujer bella de unos treinta años. Descendiente de una familia de origen árabe, con ojos y cabellos de un color negro tan intenso como nunca he vuelto a ver. Habíamos acordado no hablar jamás de nuestras vidas personales fuera del instituto. Compartíamos un espacio y un tiempo privado, aislado de todo lo demás. A los dos nos convenía ese acuerdo. Nos protegía de nuestros propios juicios y del remordimiento por lo que hacíamos. Necesitábamos separar a ese lugar del resto de nuestras vidas. Construirnos una isla secreta donde no nos alcanzaran las reglas que transgredíamos con tanto placer. Creo que fue un buen trato. Era apasionada y verborrágica. Sentía un desprecio extraordinario por los médicos y la medicina. Nos irritaban mutuamente nuestras diferencias de marcos teóricos. Éramos intolerantes y agresivos en la controversia. En esa época yo todavía pensaba que podía aprender algo de personas como ella. Hacía esfuerzos por comprender sus delirios sistemáticos. No discutíamos, peleábamos. Pero sentíamos una atracción que nos electrizaba el cuerpo. Una fuerza primitiva a la que no podíamos sustraernos. Nuestras disputas siempre terminaban en la cama.
No tardé mucho en comprender que una disciplina tan encerrada en sí misma no quería enseñar nada porque no tenía nada que enseñar. Todo se reducía a un dialecto de secta actuado con la arrogancia de los ignorantes. Un repertorio de fundamentos sui generis que se aplicaban a cualquier cosa y que no admitían que se los sometiera a prueba o que se los cuestionara. Una religión disfrazada de pseudociencia. Entonces me abandoné a sus caderas y dejé de esforzarme por aprender de ella lo que no podía ni quería enseñarme.
Una madrugada, desnudos sobre la cama, le conté lo que me ocurría con Basilio. Le confesé que quería sacarlo a escondidas del Instituto para llevarlo hasta otro lugar donde pudiese hacerle algunos estudios. Le dije que no animarme a hacerlo me hacía sentir culpable y traidor. Le pedí que me ayudara. Ella se rio a carcajadas. Me gustaba ver el modo en que sus tetas se sacudían durante los espasmos de risa y la expresión incrédula con que escuchaba mi propuesta. -¿Una tomografía del cerebro a “Radiohead”?- me decía a punto de ahogarse con su propia risa. -¿Cómo podés ser tan boludo?- Le gustaba llamar a Basilio “Radiohead” por su manía de llevar la radio pegada a la cabeza y porque era precisamente ese grupo de rock el que escuchábamos juntos desde nuestro primer encuentro. Tal vez haya sido la devoción por aquella música dramática una de las pocas coincidencias entre nosotros. De pronto se subió a horcajadas sobre mi cuerpo y nos olvidamos del cerebro de Basilio. Ella continuó riéndose durante algunos minutos hasta transformarse en al animal salvaje que yo conocía. Antes de dormirse, agotada, de espaldas y con la cara cubierta por el cabello estiró su mano y me acarició el cuello. –No te preocupes- me dijo. Fue lo último que le escuché decir hasta la mañana siguiente.
****
Mónica me ayudó a sacar a Basilio una noche de manera clandestina. Los tres escuchamos música reunidos en mi habitación hasta que no quedó nadie despierto en el Instituto. Ella abrigó a Basilio con una bufanda de lana con los colores de Boca Juniors y una campera enorme que le había traído desde su casa y que sospecho pertenecían a su marido. La noche era oscura y helada.
Salimos por la parte trasera del edificio atravesando a tientas la cocina. Un tufo a comida en descomposición y el ruido de las gotas que caían desde una canilla hacia una pileta metálica nos envolvieron por completo. Nadie hablaba. Tomados de las manos caminamos en fila tropezando con mesadas y sillas. Reconocíamos el terreno por el tacto como si fuéramos ciegos. Adelantábamos una mano que buscaba a tientas algún elemento que nos orientara como antenas locas que no lograban fijar el rumbo. La luz de un farol del patio se balanceaba movida por el viento a través de la ventana.
Basilio arrastraba los pies a toda velocidad tratando de seguir a Mónica que tiraba de su brazo apurándolo. Sus movimientos eran torpes y rígidos como los de casi todos los pacientes que recibían antipsicóticos en altas dosis. Llevaba la radio apoyada sobre la oreja. Abrimos la puerta trasera. El impacto del frío sobre nuestras caras nos paralizó por un instante. Las copas de los árboles se agitaban pero no podíamos verlas. Un rumor de hojas en movimiento nos hacía suponer lo que sucedía en el parque que era para nosotros una mancha negra repleta de sonidos.
Mónica había estacionado su auto a unos cincuenta metros de allí. Caminamos endurecidos por el frío pero estimulados por una extraña felicidad de niños que se escapaban para explorar los misterios de la noche. Antes de alcanzar el auto nos rodeó una manada de perros. Podíamos ver los círculos perfectos y brillantes de sus ojos y el resplandor intermitente de la luz del farol recorriéndolos como una línea horizontal. Eran cuatro o tal vez cinco. Creo que esperábamos que de un momento a otro se desatara un estruendo de ladridos. Anticipábamos las luces encendiéndose desde las ventanas y las cabezas curiosas procurando averiguar el motivo de la agitación de los perros. Después la llegada de la guardia anunciada por las linternas que vendrían desde el monte de eucaliptus. Y por último, la vergüenza de encontrarnos descubiertos en plena huida. Uno de los perros olfateó el pantalón de Basilio. Otro se paró delante de mí y emitió un gruñido apenas audible mientras me mostraba los colmillos abriendo sólo uno de los lados su boca. La situación era absurda pero muy atemorizante. Mónica y yo nos apretamos las manos. Basilio se soltó. Se puso en cuclillas frente al perro que me amenazaba. Le acarició la cabeza durante algunos segundos mientras hacía un chistido suave y repetitivo. El animal se calmó, movió la cola y lamió su mano mientras un hilo de saliva se le escurría desde la lengua que colgaba afuera de la boca temblando con la respiración agitada. De un salto puso sus dos patas delanteras sobre las piernas de Basilio. Jugaron como dos buenos amigos que se encuentran por casualidad en plena madrugada. Avanzamos. Los perros nos seguían caminando en círculos alrededor nuestro.
El auto estaba al lado de unos enormes containers verdes donde se guardaba la basura. Algunas bolsas de plástico y papeles de diario flotaban suspendidos en el aire. Los perros se reunieron alrededor de los restos de alimentos que se esparcían por el suelo. Se olvidaron de nosotros. Mónica abrió la puerta y ayudó a Basilio a sentarse en el asiento de atrás. Rodeamos el auto para abrir la puerta del acompañante. De pronto ella me empujó y me abrazó con una fuerza desconocida. Apoyó una de sus piernas sobre el paragolpes trasero rodeando mi cintura caída sobre el baúl con lo que me inmovilizó por completo. Me tomó de las orejas congeladas haciéndome gritar de dolor. Me arrastró hacia ella. Nos besamos. El calor de su lengua contrastaba con el frío de la noche. Cuando nos separamos, emitíamos un vapor espeso por la boca –¡Esto es grandioso!- dijo antes de subirse al auto.
Le pedí a Basilio que se recostara en el asiento para evitar que lo vieran al atravesar el puesto de guardia antes de salir hacia la ruta. El vigilante se asomó al escuchar el motor del auto. Nos reconoció de inmediato. Me guiñó un ojo y elevó el pulgar. Fue un gesto de solidaridad masculina ante lo que imaginaba como una escapada mía con una mujer. La ruta estaba desierta. Basilio permaneció en silencio mirando a través de la ventanilla las sombras de la noche. Mónica propuso que cantáramos. Le dije que prefería dormir un rato pero no me escuchó. Probó con dos o tres canciones muy conocidas para ver si Basilio las sabía pero él negaba con la cabeza. –¡Ésta sí que la vas a conocer!- le dijo dándose vuelta y soltando las manos del volante. Estaba excitada y eufórica. Comenzó a cantar la marcha de San Lorenzo a los gritos. Basilio se sumó con su lenguaje hecho de retazos de palabras pero respetando la musicalidad pese al fraseo escandido con el que hablaba. Movía el cuerpo como si fuese un soldado marchando y se reía a carcajadas sin dejar de sostener la radio sobre su cabeza. Me sumé casi sin proponérmelo. Al cabo de unos minutos el auto circulaba a toda velocidad por una ruta abandonada y oscura con tres exóticos personajes que salían –literalmente- de un hospicio y cantaban una marcha militar como si se tratase de una verdadera nave de los locos o una nueva Armada Brancaleone.
Comentarios
Para ver los comentarios de sus colegas o para expresar su opinión debe ingresar con su cuenta de IntraMed.