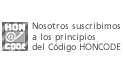Vida y pasión de un médico y su gente

Quinque
-¿Decime Suárez ¿dónde guardás la guita? ¡Ayer atendiste ciento cincuenta! -exclamó Quinque, muy confianzudo y afable, desde el otro lado de la calle.
Este personaje fue el único vecino, frente a la puerta de la casa–consultorio, que le otorgó el pueblo.
La terrosa calle sin nombre ni número tenía los huellones de los vehículos que traían a los pacientes de uno y a los clientes del otro.
Turco gigante de más de dos metros, vivía con su madre, ya anciana, en su tienda–casa, una construcción de ladrillos ¨vistos¨ de adobe, cuadrada, con paredes muy altas y escusado afuera, demasiado cerca de la bomba de agua, con riesgos de contaminación para las napas del pozo.
Todo el año vestía bombacha de campo (que calzaba por arriba de su panza inmensa), alpargatas rotas en los dedos gordos del pie y camiseta musculosa agujereada. Su particular sudoración estaba incorporada al cuerpo, despidiendo un aroma casi insoportable.
Desde la puerta de su negocio, contaba el número de los pacientes y sumaba sus acompañantes. Dos o tres o cuatro por cada uno. Por eso el médico se acostumbró a decirle: ¡Sos mi contador, Quinque! Él reía a carcajadas, escupiendo grandes gotas de saliva; sus enormes dientes mostraban las semillas mascadas, mientras repetía: - ¡No me decís dónde la guardás, dotor!-.
Cuando José le anunció que su mamá sufría del corazón y de presión muy alta , sus ojos perdieron brillo y a partir de entonces se encargó de asearla, recogiendo su pelo hacia arriba, con un rodete blanco grisáceo que coronaba su rostro regordete, un rostro que se hizo inexpresivo por la hemiplejía que marcaría su fin.
Quinque tuvo que trabajar, al fin, atendiendo también el negocio de telas y desde ese momento, no fue más el contador.
La Segovia
-La Segovia, doctor. La Segovia vino a verlo- susurró Norma Paggi, algo excitada.
-¿Quién es, Norma? Tranquila, ¿qué pasa?
-Es la curandera del pueblo, doctor. Todos la consultan.
En la sala, aguardaba una mujer morena, gruesa, con rostro anguloso, nariz aguileña, surcos y pómulos marcados. Sus ojos estaban entrecerrados, brillantes y vivaces, y su boca de labios finos apenas se movió en el saludo. Su cabello renegrido, duro y puntiagudo le daba un aspecto casi aborigen.
-Pase señora, ¿qué la trae?
-Yo curo los empachos, mal de ojo y engualichados. Usté parece no tenerme confianza porque nunca me lleva a sus pibes.
-No sé cómo son esos males, Segovia.
-Debe saberlo, dotor. Mucha gente suya me consulta a escondidas.
-¿Qué podemos hacer? No es mi tema, lo lamento.
-Podríamos llegar a un acuerdo, dotor- dijo la Segovia, con los ojitos cada vez más penetrantes.
-¿Cómo es eso?- José se inquietó. La mujer se le acercaba y casi no movía los labios al hablar.
-Fácil, me manda los pacientes, los curo y luego les digo que lo vean a usté, si acaso tuvieran algo.
-Segovia, Segovia, siga con su trabajo que es muy reconocido, pero lamento defraudarla. Se me hace difícil explicar a la gente con naturalidad. No es lo que yo conozco, no sé lo que es un empacho o un mal de ojos.
-¡Entonces no aceta, dotor!
-Acepto que seamos muy buenos vecinos, ambos tratamos de hacer el bien a las personas.
-Usté dotor es un cabeza dura: lo podría recomendar, le va a convenir.
-Gracias Segovia, le agradezco el ofrecimiento.
- Es muy pichón, dotor, y no sabe hacer negocio. No sabe y no quiere, no sabe y no quiere- y se fue sin saludar, refunfuñando.
A los pocos meses, la Segovia lo consultó de urgencia por una hemorragia. Desde entonces, saludaba y José ya no fue blanco fácil de sus habladurías.
Dora
-¡Venga médico! ¡Venga médico! ¡La Dora está incendiada! – gritaba el muchachito, mientras se acercaba a la casa del doctor.
-¿Qué gritás, pibe?- preguntó José, consternado.
-¡La Dora, la Dora Ibáñez, la de Fuentes! ¡En la casa, la Dora está incendiada! ¡Me agarró don Severo por la calle y me dijo que lo llevara a usté!
Subió como estaba al carro, con el maletín, botas de goma y el guardapolvo, al que le saltaron los botones en el apuro.
Dora Fuentes estaba tirada en el piso de la cocina y gemía desesperada. El rostro desfigurado se hinchaba cada vez más; su ropa aún tenía jirones que ardían. El olor a carne y tela chamuscada era insoportable y su vestido negro se adhería a la piel.
Don Severo observaba paralizado. Su cojera apenas lo dejó moverse cuando José le pidió una frazada para envolver a su mujer.
Comentarios
Para ver los comentarios de sus colegas o para expresar su opinión debe ingresar con su cuenta de IntraMed.