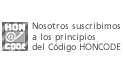La muerte y otros silencios II

Antes de las siete y treinta del lunes Sebastián ingresó como todos los días a la casa de sus padres. Abrió con su propia llave. Encontró a la enfermera de la noche dormida sobre la mesa. La cabeza apoyada sobre un brazo con el cabello ocultándole la cara. Abandonada sobre su falda estaba la revista que acompañaba la edición dominical del diario abierta en la sección de recetas de cocina. Cerró la puerta intentando no hacer ruido e ingresó en la habitación de Valentina. La encontró acostada, inmóvil, pero con los ojos inusualmente abiertos. Los párpados estirados y los globos oculares fijos. Nada denotaba que su presencia fuese percibida por su madre. Se ubicó frente a ella y la miró a los ojos. Sostuvo esa posición durante un tiempo que le pareció demasiado prolongado sin obtener ninguna respuesta. Sintió algo extraño, fuera de lugar. Una percepción que lo atravesó como un rayo a una velocidad tal que le impidió entender de qué se trataba. Algo pasó a través de él y lo dejó alterado, inquieto, confundido.
Fernando, su padre, dormía sobre el sillón descalzo y con la camisa desabrochada. El abdomen flaco subía y bajaba con los movimientos respiratorios. Pensó cuanto había adelgazado y lo agotado e indefenso que lucía en esa posición. Lo cubrió con una manta que levantó del suelo y bajó la persiana. Recordó la transformación que ese hombre había experimentado a partir de la enfermedad de Valentina. Tuvo ganas de abrazarlo y besarlo en la frente pero toda una vida de afecto mudo y gestos austeros le impidieron romper con esa rara forma de cariño que ambos se profesaban mutuamente. Una ternura vieja que siempre había sentido por su padre se le encendió en ese momento. Volvió a sentir en alguna parte del cuerpo el estremecimiento atroz de las tardes de domingo de su infancia. Un dolor sin nombre sobre el fondo del sonido insoportable del relato de un partido de fútbol que llegaba desde la casa de algún vecino. Recordó la mirada furtiva de su padre -escondido detrás del diario- que le aseguraba que también él sentía algo parecido. Entonces Sebastián se sentaba en el piso y apoyaba su cabeza sobre el brazo del sillón. Fernando deslizaba con timidez los dedos por su cabello. Así, la atmósfera de desamparo de ese momento se disolvía de inmediato para él. Nunca supo, y jamás se lo preguntó, si a Fernando le ocurría algo semejante. Cada domingo, cuando el veneno del crepúsculo lo intoxicaba, buscaba la mirada de su padre y la tímida presión de sus dedos sobre su cabeza como un antídoto infalible que lo rescataba de la muerte. Desde niño había sentido que él era un hombre derrotado aunque sólo en los últimos años había logrado ponerle un nombre a esa sensación. Un repertorio de caricias furtivas y miradas clandestinas los había hecho solidarios en el reino absoluto de Valentina que dominaba el territorio familiar sin violencia, pero sin fisuras.
La inquietud que sentía desde hacía pocos minutos lo devolvió a ese estado que lo capturaaba por completo. Como las garras de un animal monstruoso que le apretara la garganta. Salió en puntas de pie de aquella casa habitada por espectros y silencio.
Antes de cerrar la puerta se detuvo asaltado por una angustia inexplicable. Volvió a ingresar y se sentó sobre la cama de Valentina. La miró directo a los ojos mientras sostenía su mano derecha entre las suyas. La mano izquierda permanecía atada a la cama con una venda blanca, apoyada sobre una tablilla para impedir que la tubuladura del suero se escapara de sus venas. Durante algunos minutos, hijo y madre, parecieron mirarse mutuamente fascinados, hipnóticos. Pero los ojos de esa mujer ya no miraban, apenas dejaban ver a través de ellos como una ventana inerte y sin voluntad.
Tuvo deseos de llorar, pero no lo hizo. Volvió a salir.
Debía dar su primera clase en la facultad a las nueve por lo que decidió tomar un café en el bar antes de dirigirse al aula. Sebastián disfrutaba de enseñar literatura a los jóvenes. En ese lugar había encontrado por primera vez un espacio donde confesar su amor a los libros sin avergonzarse por ello. Pero esa mañana sentía un desasosiego sin motivos aparentes y se detuvo a pensar por qué. Tuvo la certeza de haber visto en algún lado a un niño que era él. No a una imagen como una fotografía, ni a su propia figura imaginaria dibujada en su mente. No una alucinación ni un delirio. La rotunda percepción de un niño real que lo miraba desde algún sitio que ahora no podía precisar. Cuando logró despegarse de esa sensación tan incómoda encontró a Ana sentada a su lado aunque él no había notado su llegada. En silencio, revolvía el té sin perturbar los pensamientos de Sebastián. Lo miraba con una expresión de afecto y el esbozo de una sonrisa en su boca. Cuando advirtió su presencia estiró su mano sobre la mesa. Ella la apretó con la suya y la sostuvo mientras conversaban.
- Perdón no te escuché llegar.
- Me di cuenta, no hay problema. ¿Cómo estás?
- Bien
- ¿Valentina?
- Sin novedad.
- ¿Por qué no pedís una licencia y te quedás en casa?
- Sería peor, estoy seguro.
Ana sentía por él un afecto antiguo y entrañable. Lo acompañaba con discreción cada vez que resultaba necesario. Por alguna oscura razón en cada oportunidad en la que Sebastián necesitaba alguien que lo escuche ella aparecía sin que nadie la llame. Muchas veces pensó que aquella mujer debía ser “su mujer”. Pero siempre desechaba la idea. No quería atarse a una persona y sabía que a ella no podría engañarla. No se sentía capaz de restringir la diversidad de sus contactos efímeros por la intensidad de una pareja estable. No por ahora. Ana tenía una belleza despojada y sin ostentación que a él lo conmovía. El cabello suelto, negro. La cara sin maquillaje, el cuello largo y fino, los ojos estirados con cierto aire oriental. Su ropa parecía elegida deliberadamente para disimular sus formas femeninas y no para exaltarlas. De todos modos a él le gustaba jugar adivinando el relieve de sus pechos o sus caderas apenas insinuados bajo su ropa.
- ¿Hay algo más?
- Sí. Algo extraño, difícil de transmitir.
- Intentalo
- Hoy, en algún lugar que no puedo precisar, sé que vi a alguien, a un niño.
- ¿Y qué tiene eso de extraño?
- Que ese chico era yo, Ana. Pero no es una ilusión ni una fantasía. ¡Era yo!
- Ahora sí que se complican las cosas.
- Sí, no me lo explico.
- Tal vez ese sea el problema. No intentes explicártelo.
- ¿Y qué hago?
- Aceptalo o dejalo, simplemente.
Ana podía aceptar hechos aparentemente ajenos a la realidad sin que entraran en contradicción con su criterio de verdad. No era la primera vez. Los sucesos más inexplicables ni siquiera la inquietaban. Los narraba con la misma frescura y verosimilitud que cualquier otro hecho de la vida cotidiana. A él esto siempre le pareció extravagante, pero sincero. En ella resultaba natural y él lo admitía.
Entró en el aula a las nueve en punto. Unos veinte alumnos lo esperaban sentados conversando sin estridencias. Lo recibió un murmullo monocorde y tenue. Una vez frente a la clase se produjo un silencio más pronunciado que lo esperado, inusual. Tomó un trapo y comenzó a borrar el pizarrón envuelto en una nube de polvo blanco que desprendía la tiza al ser removida. Se detuvo al llegar al borde derecho y leyó una inscripción desprolija pero legible: “Sabemos lo que te pasa y te acompañamos”.
Por segunda vez durante ese día sintió deseos de llorar, pero no lo hizo.
Miró al grupo sin personalizar su mirada en nadie en particular y dijo:
– Gracias, me hacía falta.
Entonces decidió modificar el tema previsto para su clase. Se dejó llevar sin pensarlo demasiado. Sin saber hacia dónde se dirigía.
- Hoy quiero hablarles de la memoria. De esa sustancia tan inasible pero con efectos tan brutales. ¿Qué cosa será la memoria? ¿Dónde habitarán los recuerdos? ¿Recordamos hechos o recordamos recuerdos? Decía Samuel Beckett: “El hombre con buena memoria nunca recuerda nada porque jamás olvida nada”. Paul Auster hace decir a uno de sus personajes que “el misterio de lo que aún no ha ocurrido podía guardarse en la memoria”. Como el huevo de la serpiente los rastros de lo que seremos están inscriptos en el presente. También las huellas de lo que fuimos nos rondan como espectros. ¿Cuántos de ustedes recordarán en el futuro esta mañana de Abril? ¿Cuántos convocarán, desde las numerosas estaciones del dolor y del fracaso que les aguardan, la sensibilidad exasperada y el secreto temblor que hoy nos reúne? ¿Puede alguien asegurarme que los múltiples hombres y mujeres que hemos sido no circulan aún entre nosotros? ¿Puede alguno afirmar que los fantasmas de lo que serán no viajaron esta mañana en el metro con ustedes? ¿Cuándo muere un recuerdo? ¿Cuándo nace? ¿Qué maldita cosa se lleva la muerte? ¿Hacia dónde? ¿Qué sucede con esa versión única que de nosotros tienen los demás cuando ellos mueren? Esa copia de ustedes mismos que existe en las personas que aman, ¿muere con ellos? ¿Qué porción de lo que somos desaparece para siempre con esa persona? ¿Seríamos nosotros quienes ahora somos sin nuestra imagen encerrada en nuestros padres, en nuestros amores como un doble que nos duplica en el alma de esas personas? ¿Tienen ustedes una existencia independiente de esos clones inmateriales de lo que son que habitan en el interior de quienes los aman? ¿Qué será de aquellos seres hechos de sombra y memoria -que también son ustedes- cuando ellos mueran? Sobrevivir a la muerte de nuestros padres, ¿tiene un precio? ¿Alguna vez pensaron que las preguntas que nunca les hicieron y los temores que jamás les confesaron quedarán como planetas huérfanos orbitando sin destino en sus corazones? ¿Cómo volver a sentir miedo cuando ellos ya no estén?
Comentarios
Para ver los comentarios de sus colegas o para expresar su opinión debe ingresar con su cuenta de IntraMed.